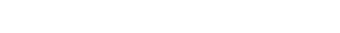PRIMERA PARTE
“Conocimiento objetivo no es el que refleja una realidad independiente (…)
sino el que construye una realidad común.” María Cristina Di Gregori
(Di Gregori y Duran, 2006)
1. Presentación general: hacia una concepción alternativa y pragmatista del conocimiento
María Cristina Di Gregori se hallaba en plena actividad, tanto institucional como filosófica, cuando su prematura muerte nos sorprendió el domingo 23 de junio de 2024. En ese momento era directora del Centro de Investigaciones en Filosofía, perteneciente al Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (CIeFi, IdIHCS), un centro cuya creación es en gran parte el resultado de su tan incansable como generoso trabajo. Era también, en ese momento, directora de un proyecto de investigación radicado en dicho centro e integrado por un número considerable de investigadoras e investigadores y coordinaba además el Grupo de Estudios Pragmatistas. Se había graduado como Profesora de Filosofía en 1980 y como Doctora en 1990 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE UNLP), institución principal en la que desplegó su labor como docente e investigadora durante más de cuarenta años. Fue también becaria y luego investigadora del CONICET desde 1992 hasta su retiro en 2019.
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra legado como aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Esta definición nos acerca a una primera valoración respecto de su legado que es, sin lugar a duda, uno de los más grandes que una o un docente investigador/a del Departamento de Filosofía haya construido, al menos desde la recuperación de la Universidad democrática en 1983. Ello puede apreciarse no solo considerando la importante cantidad de discípulos y discípulas a cuyas formaciones contribuyó de modo determinante, sino también las “cosas” materiales e inmateriales que ayudó a construir y desarrollar: desde una reconocida tradición de epistemología pragmatista radicada en La Plata, hasta un Centro de Investigaciones en pleno crecimiento, que por su proyección a futuro constituye uno de sus más valiosos legados para varias generaciones.
Fue directora del Departamento de Filosofía de la FaHCE entre los años 1997 y 2000; directora de la carrera de Doctorado en Filosofía también de la FaHCE entre los años 2007 y 2017, y Prosecretaria de Posgrado de la UNLP entre 2010 y 2019, por mencionar apenas algunos de los espacios institucionales en lo que desarrolló su labor. En todos esos lugares, llevó adelante una gestión cargada de proyectos e iniciativas, siempre desde un compromiso filosófico y político con el conocimiento y con una universidad pública, gratuita, de calidad y democrática. Así, si algo puede decirse del trabajo de Cristina1 es que efectivamente dedicó toda su vida a la construcción de una realidad común, de una comunidad de investigación que se plasmó en incontables reuniones y charlas de trabajo y en la materialidad instituida e instituyente de esas paredes que contuvieron a los espacios de trabajo que contribuyó a crear y recrear, ya sean las de la vieja oficina 409 en el edificio de la calle 48, o las de la oficina 330 del CIeFi en el edificio C de la calle 125.
El texto que ofrecemos a continuación es un texto polifónico, una suerte de collage en el que, con diferentes registros, algunos de quienes hemos sido sus discípulos, evocamos distintos aspectos de su trabajo filosófico, pedagógico, institucional y humano. En la primera parte, Federico E. López traza un recorrido general que pretende mostrar de modo integral la trayectoria filosófica de Cristina. Además, María Luján Christiansen presenta, a partir de la evocación de su propio trabajo de licenciatura sobre el pensamiento de Alfred Schutz, una semblanza de lo que significaba la forma profundamente humana del trabajo junto a Cristina. Por su parte, Aurelia Di Berardino se centra en el trabajo filosófico de Cristina en la década de 1990, los años de su propia formación junto a ella, que nos permiten no solo hacernos una idea de la consolidación de Cristina como docente e investigadora, sino también de los desafíos filosóficos que esos años de crecimientos y crisis suponían.
En la segunda parte, Livio Mattarollo recorre la tesis doctoral de Cristina sobre el pensamiento de Alfred Schutz, que permanece inédita, a la vez que llama la atención sobre los aportes propios de Cristina, no solo en relación con la concepción de la ciencia de Schutz sino también con su forma particular de leer el pragmatismo de Dewey y en especial los vínculos entre conocimiento y política. Luego, Victoria Sánchez nos muestra que el encuentro de Cristina con la tradición pragmatista puede rastrearse analizando el modo en que su actividad docente y de investigación se entrelazan de manera fecunda. Además, hace foco en el trabajo de Cristina sobre la obra de C. I. Lewis, un pensador cuyos aportes habían pasado desapercibidos en el ámbito iberoamericano, aunque no solo allí, y que Cristina contribuyó a recuperar. Por último, Leopoldo Rueda reconstruye el impacto y la significación que el trabajo sobre el libro de Dewey, El arte como experiencia tuvo para el desarrollo filosófico de Cristina en los últimos años. Se rescata en particular el trabajo de Cristina en torno a la cuestión de la creatividad, tema sobre el que escribió una considerable cantidad de artículos.
2. Las tesis pragmatistas y el legado filosófico e institucional de Cristina Di Gregori, por Federico E. López
En 1931, John Dewey –un intelectual cuya labor específicamente filosófica había pasado relativamente desapercibida para la filosofía dominante en la segunda mitad del siglo XX– afirmaba lo siguiente:
Existe en cada período un conjunto de creencias y de instituciones y de prácticas aliadas a ellas. En estas creencias hay implícitas amplias interpretaciones de la vida y del mundo. Estas interpretaciones tienen consecuencias, a menudo, profundamente importantes. Sin embargo, en su aceptación real, las implicaciones de origen, naturaleza y consecuencias no son examinadas ni formuladas (...). Constituyen, a mi parecer, el material primario inmediato de la reflexión filosófica. El objetivo de esta última es criticar este material, aclararlo, organizarlo, poner a prueba su coherencia interna y hacer explícitas sus consecuencias. (1931, p. 18, traducción nuestra)
No resulta extraño que la labor filosófica de Cristina haya sido precisamente una de las causas de la reivindicación del pensamiento filosófico de Dewey en el ámbito de la filosofía argentina y latinoamericana. En efecto, el insoslayable vínculo de la filosofía con la vida, las creencias, las instituciones y las prácticas reales de seres humanos reales fue no sólo teóricamente reconocido por Cristina sino más aún puesto en práctica. Si la filosofía es una forma de conocimiento, ello implica entre otras cosas que, como creía Cristina, su objetivo no es simplemente describir una realidad independiente, ajena en su distancia a toda dimensión valorativa. Antes bien, el conocimiento apunta a la construcción de un mundo común; de un mundo común al que Cristina dio forma siempre a la vez en las aulas en las que enseñó, en las instituciones que integró o dirigió y en la investigación que desplegó por muchos años.
Cristina comenzó su labor docente en la UNLP en el año 1981, dictando clases de Historia de la Filosofía Moderna, de Historia y Filosofía de la Ciencia y Lógica, en los primeros años y luego, desde 1986 como docente ordinaria del área de Filosofía Teórica, dictó clases de Gnoseología hasta el año 2018. Los programas de Gnoseología que fue dictando como profesora a cargo desde 1989 y por casi 30 años, y los seminarios en los que profundizaba sobre sus líneas de trabajo, son un claro ejemplo de la relación estrecha y mutuamente enriquecedora de su actividad como docente e investigadora. En efecto, como señala más adelante Victoria Sánchez, los temas y autores abordados en varios proyectos de investigación que Cristina dirigió y codirigió, desde el año 1997, encuentran su correlato en las modificaciones sucesivas de los programas de las asignaturas, destacando en especial la incorporación de la tradición del pragmatismo clásico en sus clases. Esta incorporación llevaría a su vez a generar un profundo y persistente interés en dicha tradición por parte de sus alumnos y alumnas y a la posterior realización de un número importante de tesinas de licenciatura y de tesis doctorales bajo su supervisión. En efecto, dirigió o codirigió más de veinte tesis, entre grado y posgrado, de las cuales seis tesis doctorales, realizadas en el Doctorado en Filosofía de la FaHCE, fueron sobre temáticas directa y explícitamente vinculadas a la tradición pragmatista y al pragmatismo clásico en particular (Di Berardino, 2010; Mercau, 2012; Sánchez, 2015; López, 2015; Mattarollo, 2020; Rueda; 2023).
Volviendo a la actividad docente de Cristina, cabe destacar que no se limitó a la enseñanza de grado en el ámbito del Departamento de Filosofía, sino que dictó numerosos cursos de posgrado en distintas universidades tanto nacionales como del exterior. Los diferentes cursos que dictó fueron dirigidos muchas veces a estudiantes de posgrado de carreras diversas, desde Ciencias Veterinarias a Ciencias Exactas, pasando por Arquitectura y Ciencias Agrarias y Forestales por nombrar apenas algunas. En tales cursos, Cristina buscó aproximar la filosofía a los intereses de las y los estudiantes, asumiendo en la práctica aquella idea de Dewey: si la filosofía es una reflexión sobre las creencias y las prácticas de los seres humanos, debe permitir también echar luz sobre las creencias y las prácticas de aquellas personas que dedican su vida a la investigación científica, y acaso contribuir a mejorar esas prácticas por medio de una reflexión filosófica sobre ellas. Y es que, en efecto, para Cristina, la filosofía de la ciencia no era ni fundamental ni exclusivamente una reflexión sobre un sistema de conceptos, leyes y teorías alejados del mundo, sino sobre una práctica humana, sobre un modo de la relación del ser humano con el mundo y sus semejantes. Este trabajo de reflexión epistemológica se orientaba especialmente a destacar aspectos de la investigación científica muchas veces negados u olvidados por las concepciones epistemológicas más comunes. Entre ellos, cabe señalar las reflexiones de Cristina sobre el lugar de las emociones, los deseos, y los valores éticos y políticos en la ciencia, que plasmó en numerosas publicaciones (Di Gregori y Duran, 2009, 2009b; Di Gregori y Perez Ransanz, 2017; Di Gregori, 2018).
El recorrido epistemológico de Cristina, probablemente como resultado de la influencia de Mario Presas, quien fuera su director de Doctorado y con quien cursara en 1981 un seminario sobre "Fenomenología e Intersubjetividad (Husserl, Heidegger, Scheler, Schutz).”, fue la concepción de la ciencia de Alfred Schutz. Ello constituyó un punto de partida determinante en la medida en que le permitió estudiar y reelaborar una concepción de la ciencia y del conocimiento en general que no solo se distinguía de la comprensión positivista, sino que se esforzaba por comprender a la ciencia como una actividad humana y social que no puede sino cargar en sí misma las cualidades que caracterizan a todo producto humano: el interés, la valoración y las emociones. Como señala Mattarollo más adelante, en esta lectura la relación de Schuzt con el filósofo pragmatista William James adquiere una relevancia destacada y señala el camino hacia la construcción de una nueva concepción del conocimiento. Como muestra Mattarollo y también Di Berardino (secciones 2 y 3), en esas primeras etapas del desarrollo intelectual de Cristina, la filosofía de Carnéadas fue determinante. Pese a las acusaciones de inconsistencia lanzadas por el escepticismo pirrónico sobre las posiciones de la Nueva Academia como la de Carnéades, el probabilismo de este último fue una fuente de inspiración para la construcción, por parte de Cristina, de una concepción alternativa del conocimiento.
En efecto, en la línea abierta por Ezequiel de Olaso y Luis Villoro, dos de sus grandes maestros, entre los cuales cabría mencionar también a Ricardo Gómez, Cristina buscó durante toda su vida construir una concepción alternativa del conocimiento y de la ciencia: alternativa a la renuncia escéptica, pero a la vez a la soberbia fundacionalista. Se trata de una concepción que, reconociendo los elementos subjetivos, valorativos, personales y emocionales que intervienen en la producción de conocimiento, pretende superar la tentación escéptica de suspensión del juicio, al menos allí donde de hecho contamos con buenas razones, con razones que, si no son definitivas, sí son, al menos, suficientes. Esta línea de investigación no fue por supuesto una propuesta original e individual de Cristina. Como dijimos, se trataba de una línea de trabajo abierta por esa comunidad argenmex, inaugurada por de Olaso y Villoro, que continuarían León Olivé, Ana Rosa Perez Ransanz y la propia Cristina, entre otros, y a la que contribuyeron, desde el otro lado del atlántico, autores como Fernando Broncano, Alfredo Marcos y Javier Echeverría. Especialmente, y muchas veces en colaboración con Cecilia Duran, Cristina busco fortalecer la concepción alternativa del conocimiento elaborada en el contexto de esta comunidad iberoamericana reflexionando críticamente sobre el modo en que tal concepción lidiaba con los supuestos filosóficos más tradicionales, como la idea de que la Verdad con mayúsculas es el fin de la investigación o de que cabe afirmar la existencia de un mundo o realidad absolutamente independiente de nuestras capacidades mentales. Cristina mostró que muchas veces esos supuestos sobrevivían en las concepciones de Villoro y Olivé de una manera que no estaba exenta de dificultades (cfr. en relación con la posición de Olivé, Di Gregori, 2006 y en relación con Villoro, Di Gregori, 1996).
Esta estrecha colaboración, que cobró forma en la realización de un importante número de congresos, coloquios y jornadas, quedó plasmada también en la publicación por parte de Cristina de dos artículos en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Esta enciclopedia fue resultado de un proyecto de colaboración filosófica intercontinental que apuntaba a consolidar una comunidad filosófica iberoamericana que no estuviera siempre discutiendo en inglés sobre autores de habla inglesa (o alemana). En el primero de ellos Cristina (Di Gregori, 1995) reflexionaba sobre los programas fundamentistas en epistemología, identificando sus tesis principales, comunes a tradiciones tan disímiles en otros aspectos como el empirismo lógico y la fenomenología de Husserl, a saber “Es posible alcanzar algún tipo de conocimiento cierto, indubitable que se constituya en punto de partida seguro para todo genuino conocimiento [y] Hay un método que garantiza los resultados del proceso cognoscitivo.” (1995, p. 41). La identificación de estos supuestos fundamentistas, por su claridad y precisión, constituyó un verdadero punto de partida para muchas investigaciones que continuaron la línea de construcción de una concepción alternativa y anti-fundamentista del conocimiento. Su segunda contribución a la Enciclopedia Iberoamericana fue el trabajo en colaboración con Fernando Broncano (Di Gregori y Broncano, 2015) en el que reconstruyen en sus líneas principales los aportes latinoamericanos y españoles a la teoría del conocimiento, entre los que cabe destacar el programa pragmatista conducido por la propia Cristina.
Si como dijimos, la construcción de una concepción alternativa del conocimiento no es un aporte original o exclusivo de Cristina, lo que sí resulta uno de sus aportes más originales en el contexto de esa comunidad filosófica iberoamericana es la insistencia en la necesidad de construir esa concepción alternativa tomando como punto de partida un pensar dispuesto a romper las viejas dicotomías, objetivo-subjetivo, racional-emocional, cognitivo-artístico, descriptivo-valorativo entre otras, que parecían llevar el diálogo filosófico a un punto muerto. Más específicamente, el aporte de Cristina en esa comunidad iberoamericana fue llamar la atención sobre el hecho de que era la filosofía del pragmatismo clásico –y no tanto las posiciones neo-pragmatistas de un Putnam o un Rorty, tan leídos en la década de 1990, sino justamente las filosofías de Peirce, James, Dewey y Lewis– las que ofrecían una forma de salida, o mejor, una superación prometedora. En este punto cabe destacar que, si bien su recorrido pragmatista parece haber comenzado con James, autor al que volvió una y otra vez a lo largo de los años, muy prontamente su trabajo se centró en el estudio de la propuesta de C.I. Lewis, justamente porque, en su opinión, implicaba una suerte de culminación de la comprensión del conocimiento como forma de acción iniciada por los padres fundadores del pragmatismo, Peirce, James y Dewey, y una anticipación de ciertas concepciones actuales sobre la justificación (cfr. Di Gregori y Duran, 2002a). En una estrecha colaboración con su colega y amiga Cecilia Duran, redescubrieron a un autor poco leído y poco conocido y realizaron, como señala Victoria Sánchez más adelante, la primera traducción al español de su trabajo filosófico. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, la concepción de que hay creencias a priori, pero no trascendentales sino pragmáticas y que dependen de los fines y deseos de los seres humanos, sostenida por Lewis en la interpretación de Cristina, fue clave para comprender algunos supuestos, por ejemplo, la tesis de la existencia de una realidad independiente o la teoría de la verdad como convergencia (cfr. Di Gregori y Duran, 2000 y 2002a). Esta idea le permitió a Cristina una reevaluación de las posiciones fundacionalistas: hay supuestos propios de las posiciones fundacionalistas que podemos sostener, pero deben ser interpretados no como verdades inconmovibles que reflejan la estructura de una realidad fija e independiente, sino por sus consecuencias prácticas, evaluadas a la luz de los valores y los fines con los que nos comprometemos.
Una posición como esta acaso podría ser calificada como relativista o meramente instrumentista, en la medida en que parece que todo depende de valores o fines meramente, arbitrariamente, elegidos. Sin embargo, para Cristina, la discusión no terminaba allí, sino que ese era apenas el comienzo. La discusión debía proseguir analizando esos fines y esos valores: se trataba de ofrecer los argumentos y contraargumentos que nos permitieran justificar esos fines y esos valores. Muchas veces, en conversaciones personales, Cristina decía que la filosofía no nos resolvía este problema. En mi opinión, ello apuntaba a señalar que no era posible deducir a partir de una comprensión filosófica (adecuada) del conocimiento y la racionalidad unos ciertos fines o valores que vinieran con una garantía de calidad eterna. Una tal comprensión filosófica nos mostraba que no había fines y valores universales y eternos, pero ello no impedía que los seres humanos, como sujetos que intervienen en los problemas de su tiempo, se puedan comprometer con ciertos fines y valores y que puedan dar razones, provisionales pero suficientes, de tales compromisos. Esta posición condujo a Cristina a una profundización sobre el pensamiento de Dewey, quien ofrecía un conjunto de argumentos rigurosos para desarrollarla.
Así, muy rápidamente su interés giró desde el pensamiento de Lewis al de Dewey, un pensador muy conocido entonces por sus aportes a la teoría de la educación, pero cuya obra filosófica había sido menos estudiada. En las páginas que siguen, varias veces se aludirá a los elementos que Cristina encontró en la obra de Dewey y que rápidamente hizo suyos. Claramente, el pragmatismo de Dewey le permitía encontrar una superación de las dicotomías tradicionales y una concepción alternativa del conocimiento. El punto de partida teórico de este recorrido era precisamente la concepción de la experiencia de Dewey que Cristina comprendió muy tempranamente como una teoría general de la acción, en términos de trans-acción. La experiencia es el nombre que recibe la acción conjunta del organismo humano y su medio ambiente que se distinguen no como dos entidades ya constituidas que salen a su encuentro, sino como dos polos de una relación en la que ambos se constituyen, en la que ambos llegan a ser lo que son. En este punto, resulta evidente que la teoría de la experiencia de Dewey era comprendida por Cristina de modo general como una antropología (cfr. Di Gregori y Pérez Ransanz, 2022). Tal concepción tenía profundas consecuencias epistemológicas en la medida en que obligaba a repensar la cuestión del conocimiento, al menos si el mismo es entendido como un resultado de la actividad humana. Si el conocimiento debe ser entendido como una de las formas de la experiencia y si la experiencia implica no a una mente fuera del mundo que lo explica o lo describe sino a un organismo, a un animal humano, que transforma el mundo (cfr. López y Di Gregori, 2020), que se co-constituye a partir de su relación con el mundo, entonces el conocimiento no puede estar ajeno a las marcas que configuran al animal humano: la necesidad, las emociones, los deseos, los intereses y los valores.
Tenemos aquí en germen dos de las grandes líneas de investigación que Cristina desarrolló en sus escritos, tal como lo señalarán más adelante Livio Mattarollo por un lado y Leopoldo Rueda por el otro. Si el conocimiento no es ajeno al deseo, el interés y los valores, entonces una reflexión filosófica sobre el conocimiento debe ser siempre a la vez una reflexión ética y política. Por otro lado, si el conocimiento y la ciencia misma no pueden simplemente hacer desaparecer las emociones, los deseos, entonces la relación entre el conocimiento y el arte debe ser repensada, toda vez que tradicionalmente el arte fue concebido como una esfera exclusivamente vinculada a los sentimientos y los deseos mientras el conocimiento se consideraba tanto más correcto, tanto más objetivo, cuanto más eficiente fuera al excluir esos factores subjetivos de su propio seno.
Cabe señalar que el trabajo sostenido sobre la tradición pragmatista realizado por Cristina y continuado por sus discípulos y discípulas ha implicado un reconocimiento de la UNLP, y del Departamento de Filosofía de La Plata, como uno de los centros más destacados en el ámbito iberoamericano de estudio sobre el pensamiento de los pragmatistas clásicos. Las tesis pragmatistas sobre el conocimiento, la verdad, la realidad, los valores, etc. que la propia Cristina fue convirtiendo en hábitos de reflexión y lectura en sus estudiantes, discípulos y discípulas, incluso teniendo que vencer a veces sus resistencia a sumergirse en una tradición de pensamiento con tan mala prensa, se fueron convirtiendo poco a poco en tesis de grado y posgrado que sin lugar a dudas pueden calificarse como pragmatistas y que contienen en sus páginas ideas que son producto de un trabajo colectivo. Hablando al menos de mi propia tesis, si Cristina no aparece citada en más oportunidades, es simplemente porque durante el período en la que la escribí mi propio pensamiento se volvió indistinguible del suyo.
El contenido temático de tales tesis refleja fielmente el recorrido dentro de la tradición pragmatista de la propia Cristina. Como reconstruyen Livio Mattarollo y Victoria Sánchez más adelante en este artículo, el encuentro con la tradición pragmatista parece originarse, por un lado, en el interés por la filosofía del neo-pragmatista Hilary Putnam, y en el análisis de la recepción de algunas ideas de William James por parte de Alfred Schutz. Este primer encuentro se traduce en un interés general por el pragmatismo clásico, claramente reconstruido por Aurelia Di Berardino (2010) en su tesis doctoral en donde James, Dewey y especialmente Schiller son considerados a la hora de revisar las categorías epistemológicas clásicas. Luego de este interés más general, Cristina parece centrarse por un lado en Lewis, autor a cuyo estudio estuvo dirigida, algunos años después, la tesis de Victoria Sánchez (2015), y, por otro lado, y de modo más persistente al estudio de Dewey. Mientras la tesis de Mercau (2010) estaba centrada en el concepto de experiencia de Dewey, que como vimos es un concepto central en el propio pensamiento de Cristina, las tesis de Federico López (2015) y de Livio Mattarollo (2020) se centran en la comprensión de la relación entre conocimiento y valores en el pensamiento de Dewey. Un punto que destaca de estas dos últimas tesis es que el pragmatismo de Dewey se usa para discutir con diversas tradiciones y posiciones actuales, desde los aportes de los estudios sociales de la ciencia y la teoría de la argumentación en el caso de López, a las discusiones en torno al ideal de ciencia libre de valores y los alcances de la epistemología política en el caso de Mattarollo. He aquí otro elemento de la lectura del pragmatismo por parte de Cristina, que estuvo siempre más interesada en la lectura de los pragmatistas como herramientas para pensar nuestro presente que en un interés erudito o libresco por sus escritos. Por último, la tesis de Leopardo Rueda (2023) se centra en el libro de Dewey Art as experience, un texto que marcó el trabajo de Cristina en los últimos años, y que a través de la revisión del concepto de experiencia y de creatividad, le ofreció a Cristina una herramienta muy valiosa para pensar la transformación y la resignificación del ser humano en tiempos de transhumanismos. (Di Gregori y Pérez Ransanz, 2022).
Para finalizar, señalemos lo siguiente: un recorrido por la vasta lista de publicaciones de Cristina muestra que la gran mayoría de trabajos que publicó, de libros que compiló e incluso muchos de los cursos que dictó, fueron en colaboración con sus pares, sus discípulas y sus discípulos. Ello no es algo tan común en el ámbito de la filosofía, donde la tentación de considerar al saber como el producto de una mente aislada y muchas veces autopercibida genial es muy grande. Cristina construyó, en cambio, colectivamente mundos comunes que dejaron en quienes tuvimos la suerte de compartir algún momento de esa construcción una profunda huella de la que estaremos siempre agradecidos.
3. Una forma profundamente humana de hacer filosofía, por María Luján Christiansen
Hace casi 30 años que escribí mi tesis de licenciatura, bajo la dirección de la Dra. María Cristina Di Gregori, en 1995. Se llamó El proyecto interpretativo de la ciencia social en el contexto filosófico de Alfred Schutz. Hoy, cuando traigo a la memoria aquellos inicios de mi andar filosófico, me recorren emociones agridulces. Me invade un sentimiento de nostalgia y gratitud cuando revivo aquellas largas conversaciones con la entrañable doctora Cristina, a veces en la universidad, y otras veces en su casa, donde generosamente ponía a mi disposición sus libros, su computadora, su mate, y, por supuesto, su sabiduría. Interminables horas compartiéndome su conocimiento con una generosidad que dejó en mí una huella indeleble de lo que significa el compromiso docente. Aquellas experiencias formativas cultivaron en mí una forma de hacer filosofía profundamente humana. Cristina tenía el don de situar lo más abstracto de la filosofía en lo concreto de las vivencias ordinarias. Guardaba la habilidad de hacer que conceptos fríos, teóricos e impersonales terminaran convirtiéndose en hondas reflexiones acerca del sentido de las interacciones sociales y de la construcción de significados compartidos. Sin duda, mi entusiasmo por entender la controversia schutziana contra los embates hempelianos del objetivismo positivista no hubiera tenido el fulgor que tuvo de no haber sido por todas las lecturas y discusiones a las que Cristina me introdujo.
Mi exposición giró en torno al debate entre Alfred Schutz y Carl Hempel sobre la metodología de las ciencias sociales, contrastando el modelo nomológico-deductivo (de pretensiones nomotéticas y causalistas) con el enfoque schutziano, el cual rechazaba el tipo de reduccionismo propugnado por los empiristas lógicos, poniendo énfasis en los intrincados modos en que los actores sociales dotan de sentido a sus acciones (sin que estos sean directamente observables ni generalizables). La revisión de estos temas me condujo al estudio de la fenomenología husserliana, el comprensivismo weberiano y la interpretación subjetiva de las acciones humanas, así como a una toma de conciencia sobre la distinción entre la “perspectiva de primer orden” y de “segundo orden”. Los conceptos de “mundo de la vida” (Lebenswelt) y de “intersubjetividad” fueron nucleares en mi trabajo de licenciatura, así como su influjo sobre disciplinas diversas (teoría crítica, construccionismo social, sociología del conocimiento, psicología cognitiva, entre otras).
La idea de que la realidad social está enraizada en la experiencia cotidiana y en los significados subjetivos consensuados y compartidos me resultó crucial para repensar el estudio de lo interpersonal, del lenguaje y de la acción humana desde un marco histórico-contextual. Si bien la concepción schutziana influyó poderosamente sobre filósofos encumbrados (como Jürgen Habermas, que integró el concepto de Lebenswelt de Schutz en su Teoría de la Acción Comunicativa, de 1981), mi exploración sobre los alcances del concepto se orientó más hacia la sociología de Peter L. Berger y Thomas Luckmann, donde la noción de “mundo de la vida” sería clave para la exposición que los autores hicieron en La construcción social de la realidad (1966). Asimismo, me ocupé en mi tesis de investigar sucintamente el impacto de los aportes de Schutz sobre el pensamiento de Harold Garfinkel y la Etnometodología, así como también sobre la fenomenología y la hermenéutica filosófica en las concepciones de Maurice Merleau-Ponty y Hans-Georg Gadamer.
El repertorio de temas concatenados al pensamiento de Schutz era vastísimo para una ávida e inexperta estudiante como yo, que quería escribir una tesis que incluyera todo lo que había leído. Pero Cristina supo cómo contener mis ansias de totalidad y me condujo por el camino del pensamiento riguroso, pero también libre, audaz y creativo. Ella antepuso, incondicionalmente, el respeto a la autonomía de mis ideas, poniendo a mi alcance todo artículo, libro, tesis o nota de clase que estimara útil para desplegar mis propias alas y agarrar vuelo filosófico. Ese envión me trajo hasta México, al Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF) de la UNAM, donde Cristina era tan querida y respetada. Tengo muy presente que, en aquellos años (fines de los ´90), había un gran interés en el IIF por los temas que Cristina trabajaba, en especial por el naturalismo epistemológico como alternativa a las corrientes fundacionalistas y coherentistas (Quine, Kornblit, Davidson, Stroud). Se incubaba, al mismo tiempo, un particular entusiasmo por los Pragmatismos (Peirce, James, Dewey), que, en el caso de Cristina, se inclinó sustancialmente hacia el estudio pormenorizado del pensamiento de C.I. Lewis (y su noción de “a priori pragmático”). Además del estrecho vínculo de colaboración que Cristina mantenía aquí en México con el Dr. León Olive Morett, nutría también una afinidad filosófica y personal con la Dra. Ana Rosa Pérez Ransanz (ambas experimentadas en diversos tópicos de la racionalidad científica post-empirista, y unidas por un estilo de trabajo permeado por la dedicación, la solvencia y la sencillez).
Años después nos reencontramos aquí, en una de las varias visitas académicas que Cristina hizo al posgrado en filosofía de la ciencia. Recuerdo su cálida sonrisa cuando me vio entrar al aula. Era como un flashback de la misma alegría con que abría la puerta de su casa para compartirme no solo su biblioteca, sino, sobre todo, su alma.
4. Sobre conocimiento y criterio(s): to phitanon, por M. Aurelia Di Berardino
Los años noventa: entre crisis y alternativas
Con Cristina Di Gregori coincidimos académica y laboralmente durante muchos años. Sin embargo, voy a referirme a una década en particular: los años noventa. Evocar una coincidencia puede parecer poca cosa a la luz del peso de un encuentro que se fue invistiendo con una vastedad de consecuencias académicas para quienes trabajamos con ella.
El Zeitgeist que recorre los años 90, esto es, el contenido de las representaciones socioculturales, el clima intelectual, los hábitos de pensamiento, etc. articula conceptos que circulan entre las políticas económicas que promueve el Norte Global –y que derrama sobre los Sures–, la promesa del fin de la historia y de las ideologías, y el multiculturalismo como piedra de toque para intentar comprender un mundo habitado por alteridades. Podemos coincidir o no con la noción de Zeitgeist en tanto concepto filosóficamente atinente o, más aún, científicamente adecuado. La potencia de tomar este concepto y no cualquier otro reside en que el mismo permite recuperar aquella coincidencia mencionada bajo la forma del tiempo y en los términos de una hipótesis plausible sobre la emergencia de ciertos tópicos que parecen “capturar” determinado estado de cosas.
Ahora bien, de la hipótesis esbozada arriba podemos derivar algunas cuestiones que permitirán cercar la investigación y la docencia de Cristina en el tiempo de la coincidencia. En primer lugar, la década de los noventa unió de manera no virtuosa, el ostentado fin de los grandes relatos (la caída del muro de Berlín como acontecimiento icónico para fortalecer el derrumbe de un sector del mundo), con lo que se denominó –en el contexto de los pronunciamientos críticos sobre los Estudios Culturales–, la “fetichización de los particularismos” (Jameson, Zizek, 1998). Esta apreciación sobre el modo de ser no virtuoso de un derrumbe por un lado, y de un esfuerzo particularizante por el otro, puede sugerirse como razón suficiente para alimentar la preocupación filosófica por encontrar algo del orden de lo liminar que separe lo pensable de aquello que no lo es. Dicho en pocas palabras, resurge, en la arena del debate filosófico, uno de los grandes cuestionamientos de la disciplina –sino “el” problema–, a saber, el problema del criterio.
Roderick Chisholm (1973) encuentra en este asunto la gran disputa filosófica que arrastra consigo el peso de un estupor que hunde sus raíces en el libro segundo del clásico Outlines of Pyrrhonism de Sexto Empírico. Y traer esta apreciación de Chisholm (de la que hablaremos a continuación) no es una miscelánea: constituye un aspecto clave que orientará las investigaciones y la docencia de Cristina a lo largo de la década. La traducción inédita que hiciera Cristina en 1982 de la reedición de las Aquinas lecture de Chisholm fue lugar de encuentro de muchas perplejidades, de discusiones sobre el alcance del criterio, sobre la necesidad de tener alguno, y en todo caso cuál, etc.
Retomando lo analizado por Chisholm en el texto mencionado, es preciso mencionar que el mismo avanza sobre una cuestión cuyo antecedente más antiguo es el argumento del dialelo. Pero ¿cuál es la pregunta cuya respuesta ha dejado sin descanso a la historia de la filosofía?
Two quite different questions of the theory of knowledge are questions "What do we know?" and "How are we to decide, in any particular case, whether we know?" The first of these may also be put by asking "What is the extent of our knowledge?" and the second, by asking "What are the criteria of knowing? (Chisholm, 1973, p. 56)
En su presentación de esta dinámica argumental, donde la pregunta primera supone una idea del conocimiento y sus alcances y la pregunta segunda indaga sobre el aspecto criteriológico, Chisholm señala que solo pueden ofrecerse tres respuestas posibles: la respuesta particularista, la metodológica y la escéptica. Mientras que el particularista asume un conjunto de proposiciones como verdaderas (pregunta 1) y a partir de allí propone una respuesta a la cuestión sobre el criterio (pregunta 2), la respuesta metodológica procede exactamente a la inversa. Esto es, acepta un criterio de verdad (pregunta 2) y a partir de la existencia de este criterio determina lo que podemos conocer (pregunta 1). El punto discutible de la primera aproximación –la particularista– reside en un problema epistemológico subyacente: la elección del conjunto de proposiciones que se postula. ¿Cómo puede dar cuenta de esta elección sin caer en petición de principio y sin abandonar la posición particularista? Algo semejante le ocurre a la propuesta metodológica. Desde la perspectiva del escéptico ambas posiciones no pueden dar cuenta de la independencia de las respuestas 1 y 2 sin caer en petición de principio. Para el escepticismo decir qué cosa es el conocimiento implica necesariamente adelantar una respuesta para la cuestión del criterio y, por el contrario, tener un criterio de verdad presupone una idea del conocimiento.
La estrategia de Chisholm, finalmente, se orienta hacia una suerte de “rendición” al particularismo o hacia la respuesta de sentido común (“commonsensism”), en un intento epistemológico, tal vez, por escapar tanto de Caribdis como de Escila –esa vieja referencia a las aguas siempre amenazadas por dos monstruosidades-. Una propuesta, por lo demás, cuya defensa se condensa en esta expresión minimalista: “in favor of our approach [particularism] there is the fact that we do know many things, after all” (1973, p. 38).
Después de todo, es cierto que sabemos muchas cosas. Entre otras, que existe cierta incomodidad propia de la teoría del conocimiento, una que se sigue de la apreciación lacónica de Chisholm: si sabemos muchas cosas, ¿cómo es posible que no podamos dar con el criterio? Porque sabemos, al menos desde que Pirrón tirase la primera piedra, que la ausencia de criterio o la proliferación criterial son una y la misma cosa: la imposibilidad (¿incapacidad?) de universalizar una frontera que permita asegurar (que no garantizar) algunas cuestiones elementales para seguir la conversación epistemológica. Como sostiene el autor, el problema del criterio es irresoluble, la defensa del particularismo es débil pero las otras opciones son peores. Algún inicio es pensable, y solo porque este comienzo es pensable, tenemos ciertas expectativas de distinguir aquello que conocemos y de cuyas razones podemos dar cuenta, de aquello que simplemente es una buena provocación.
De la preocupación por el criterio de Chisholm, Cristina hizo suya la problemática contemporánea a aquella: qué teoría del conocimiento puede navegar mejor entre los dos monstruos que a todas luces fueron, en ese momento del trayecto intelectual de su carrera, el escepticismo y el dogmatismo. Por ello no resulta tampoco casual que en 1996 cerrara parte de esta búsqueda intelectual con un trabajo muy significativo. Me refiero a su colaboración para la Revista de Filosofía y Teoría Política, “Reflexiones sobre escepticismo y relativismo”.
Su significatividad es múltiple. En primer lugar, allí apuesta por gestar una taxonomía mínima para establecer los nichos correctos de tres especímenes: dogmáticos, escépticos y novoacadémicos. La tarea es simple, pero no por ello menos necesaria. Por lo demás, ese principio ordenador, hizo diana sobre la misma pregunta ya presente en el texto que tradujera de Chisholm: ¿cuál es la palanca para mover el mundo epistemológico? ¿cuál, si no lo es ninguna de estas tres propuestas que vienen trayendo aguas desde el inicio de la filosofía, representa una alternativa interesante para la teoría del conocimiento? En segundo lugar, ese trabajo estableció un vínculo privilegiado para comprender el hilo narrativo del programa de la cátedra de Gnoseología en la medida en que lograba articular el escepticismo antiguo con las propuestas más contemporáneas sobre el problema del conocimiento.
Por último, me permito la referencia personal. Ese principio ordenador fue el comienzo de la tesis de licenciatura que realicé bajo la dirección de Cristina y que lleva por título El tratamiento contemporáneo de algunos argumentos escépticos (Di Berardino, 2001). Una tesis sobre una exploración basada en los cimientos taxonómicos que la década que estábamos dejando atrás alentaba a pensar, crisis mediante, una alternativa a la teoría del conocimiento atravesada por la cláusula tripartita tanto debatida desde el Teeteto.
Alternativa(s)
Esa alternativa anunciada en la tesis de licenciatura llegó de la mano del pragmatismo: William James, John Dewey, y F. Schiller en mi caso en particular. La disputa por el conocimiento, por su fundamentación, por el criterio nuevamente, se desplegaba en las reuniones del equipo de investigación, en las clases de Gnoseología, en los congresos compartidos. Tesis jamesiana mediante (después de todo la premisa oculta en las disposiciones filosóficas se asocia a una cuestión de carácter), fueron tomando forma inquietudes diferentes según avanzaba la recepción del pragmatismo clásico propuesto por Cristina.
Una década iba cerrándose trágicamente y bajo la misma hipótesis temporal, los años fueron trayendo más alternativas. En principio, ya había un acuerdo colectivo. Casi a la manera de conjetura exigua de Chisholm, “después de todo, sabemos muchas cosas” y por ello, la conversación epistemológica tuvo por dónde encauzarse. El pragmatismo tomaba cuerpo como discusión prometedora para seguir buscando las formas en que nos damos conocimiento aun sabiendo que, como había encontrado Carnéades en la nueva Academia, el criterio que seguíamos buscando no diera más de sí mismo que lo probable –to phitanon.
Las coincidencias, si buenas, son nada más que del orden de lo probable, como el criterio novoacadémico, como los climas de época que nos permiten pensar algo que en la década del 90 se nos hacía más complejo de figurar: aquello de las relaciones entre lo que sabemos, lo que hacemos, lo que decimos ser. Parte de la remoción de estas costras intelectuales, fue el efecto de un esfuerzo que tuvo a Cristina como protagonista, en las aulas, en la gestión, en la investigación, en los trayectos intelectuales que habilitó.
De una década que daba todo por perdido, donde el escepticismo ganaba territorios y desarmaba certezas, a otra donde algo de todo eso estaba saldado, da fe el derrotero intelectual de Cristina y por supuesto, las producciones de quienes fuimos formados por ella. Mi propio recorrido termina con una tesis doctoral sobre pragmatismo: una continuación constructiva de lo iniciado con la tesis sobre escepticismo que abreva en las aguas del criterio de verdad y sus problemas según Carnéades y que resuena en las consideraciones de Chisholm presentes en una traducción inédita de Cristina que echó a rodar una bola que ya es parte del paisaje de las conversaciones sobre teoría del conocimiento en nuestra comunidad.
SEGUNDA PARTE
En esta segunda parte, Livio Mattarollo, Victoria Paz Sánchez y Leopoldo Rueda recorren distintas facetas del trabajo docente, del trabajo de formación de recursos humanos y de investigación de Cristina Di Gregori. En conjunto, ofrecen una mirada amplia, y una valoración, de sus aportes destacando siempre el compromiso de Cristina con la construcción colectiva del conocimiento filosófico. Más específicamente se centran en el modo en que Cristina fue incorporando las voces de distintos autores pragmatistas en su propio pensamiento, desde una tímida presencia en su tesis doctoral, pasando por la recuperación del pensamiento de C. I. Lewis y John Dewey, hasta llegar al trabajo sobre Art as Experience de Dewey, un texto que sería fundamental para su pensamiento en los últimos años.
1. Discutiendo con la tradición, de Schutz a Dewey, por Livio Mattarollo
Uno de los primeros hitos en la trayectoria de investigación de Cristina es su tesis doctoral de 1990, titulada Análisis crítico de la concepción schutziana de ciencia y dirigida por Mario Presas. Allí la afirmación central es que Schutz interpreta las instancias de evaluación cognitiva de las teorías científicas en términos de interacción humana, afirmación que implica la imposibilidad de evaluar el planteo de Schutz con los criterios del empirismo lógico tradicional y la cercanía de dicho planteo a una novedosa concepción epistemológica y sociológica del conocimiento científico, en la senda abierta unos años después de la muerte de Schutz por Thomas Kuhn, entre otros. No es mi intención desmenuzar el contenido de la tesis. Me interesa en cambio hacer una lectura retrospectiva atendiendo a las preocupaciones que animan esta investigación doctoral, a los interlocutores críticos con los que se discute y a los núcleos conceptuales que, desde distintos marcos teóricos, reaparecerán durante 35 años en las indagaciones filosóficas de Cristina.
Con este objetivo, es interesante advertir dos cuestiones ya en el inicio mismo de la tesis. Por un lado, la identificación de las influencias sobre el pensamiento de Schutz reserva un lugar preponderante al positivismo lógico y, más específicamente, al Círculo de Viena, para señalar algunas similitudes, pero, sobre todo, algunas diferencias teóricas de peso. Por supuesto, esto no debería causar ninguna sorpresa si recordamos que la tesis se concentra en la concepción schutziana de ciencia. No obstante, a la luz del su recorrido filosófico posterior, vale observar aquí un primer y detallado tratamiento crítico de las tesis del Círculo de Viena ya no de Schutz sino de Cristina, tratamiento que registrará modificaciones en sus puntos de partida pero que no verá alterado, en lo sustancial, su foco de crítica. Por otro lado, y a propósito del denominado “período norteamericano” de Schutz (dada su emigración a Estados Unidos tras el avance del nacionalsocialismo en Alemania primero y en toda Europa después), se menciona la influencia del pragmatismo clásico, en particular de Principles of Psychology de William James (1890). El impacto de James sobre Schutz parece muy importante, toda vez que “determina un cambio en la relación: conocimiento del mundo de la vida - conocimiento científico [por el cual] el conocimiento científico es el resultado de una forma de actividad más en el ámbito del mundo de la vida.” (Di Gregori 1990, pp. 15 y 16). Esto pone de relieve la necesidad de reconstruir la teoría de la acción a la base de la idea schutziana de “mundo de la vida”. Como veremos, la teoría de la acción resulta una clave interpretativa fundamental para la justificación de la tesis central de Cristina. Con todo, interesa señalar ahora estos indicios respecto de su conocimiento de (al menos algunas) tesis centrales del pragmatismo clásico y de la centralidad que otorga a la categoría de acción, uno de los ejes más claros al momento de recuperar su interpretación del pragmatismo clásico, décadas después de estas primeras referencias a dicha tradición.
No menos interesante es el registro de otras dos preocupaciones que evidentemente se remontan a los primeros trabajos de investigación de Cristina: la primera es el vínculo entre experiencia ordinaria y experiencia reflexiva, en general, y entre experiencia e investigación científica, en particular. La segunda es la pregunta por la dimensión práctica del conocimiento, estrechamente enlazada con la anterior. En cuanto a la primera preocupación, tal como la he planteado reaparece a lo largo de los años, sea desde el enfoque de Schutz –atravesado por la influencia de la fenomenología de Husserl– o desde el enfoque del pragmatismo clásico, con Lewis y Dewey. En todos estos casos, más allá de sus diferencias en algunos aspectos radicales, Cristina ha enfatizado que en la experiencia ordinaria no es posible despojarnos de componentes como la dimensión práctica, el interés, la asociatividad (vs. cualquier idea de “lo dado”), la afectividad, la selección y el componente heredado de interpretaciones o “sistemas de relevancias”, todos ellos característicos de una noción de experiencia “anti-positivista” y “radicalmente opuesta a la sostenida por el empirismo”, como la describe para el caso de Schutz (Di Gregori 1990, p. 88). Este énfasis tiene efectos inmediatos, en su lectura de Husserl, y mediatos, en su recorrido intelectual posterior. En efecto, ya en la tesis doctoral se subraya una consecuencia teórica del concepto de Lebenswelt de Husserl, profundizada luego por el propio Schutz: “La ciencia no es sino uno de los tantos intereses, proyectos que dirigen nuestra vida; es una forma más de praxis realizada en el mundo.” (Di Gregori 1990, p. 83). Más aún, a partir de esta afirmación reconoce que se abren las puertas al problema del estatuto epistémico y del relativismo del conocimiento científico e introduce, solo en un breve comentario, la figura de Putnam y su idea de realismo interno ‒figura que, como veremos, representa la vía de ingreso de Cristina a la tradición del pragmatismo.2
La segunda preocupación, ya adelantada en las últimas líneas, permite, quizás, hacer un aporte a la reconstrucción del origen de las referencias de Cristina al escepticismo clásico, en particular al de Carnéades, ya adelantada por Aurelia (por el cual, sabemos, tuvo un interés especial, en tanto y en cuanto no reproduce la concepción dogmática del conocimiento, sintetizada en la definición tripartita de “creencia, verdadera y justificada” sino que ofrece una concepción alternativa anclada en la práctica).3 Las referencias de Schutz a Carnéades y a su refutación del criterio de verdad de todas las escuelas como una vía para afrontar la cuestión de la relevancia del conocimiento frente a situaciones problemáticas que deben ser resueltas toman un lugar importante en el argumento de la tesis, toda vez que permiten justificar que los estándares de evaluación del conocimiento que identifica Schutz a partir del ejemplo de la serpiente y la soga de Carnéades no aplican solamente al conocimiento de sentido común sino también al ámbito del teorizar científico mismo.
Un último punto para señalar a la luz de las preocupaciones filosóficas posteriores de Cristina es el lugar que reserva a la teoría de la acción de Schutz, tal como hará años más tarde con su interpretación de la teoría de la acción en base al concepto de experiencia de John Dewey y las lecturas de Hans Joas. Si bien el propio Schutz establece que la tarea científica no está regida por fines prácticos, lo que implica algunas tensiones con su conceptualización de mundo de la vida, establece también que a nivel de los procesos de evaluación de teorías y de elección entre teorías rivales hay interacción entre los científicos y consecuentemente hay decisiones que involucran “[...] todo lo que tiene que ver con los motivos, fines y propósitos de la acción e interacción humanas” (Di Gregori 1990, p. 138). Así, y esto es algo que Cristina afirma de modo más explícito en el artículo “Alfred Schutz: una interpretación de su teoría de la ciencia” (Di Gregori 1989), Schutz postula que el conocimiento científico que se desarrolla en una tradición, es de origen social, se basa en la cooperación con especialistas y requiere un tipo de confrontación y crítica que toma a la interacción social como su medio. Esta postura aleja a Schutz de las versiones epistemológicas tradicionales, léase del empirismo lógico del Círculo de Viena, pero también de las interpretaciones fenomenológicas clásicas. En cambio, lo acercan a posiciones relativistas, pues la elección de teorías supone interacción humana, de modo que no se cuenta con la experiencia “pura y dura” como criterio de verificación de significados, pero también a posiciones historicistas, dado que la interacción social que interviene en la elección de teorías implica marcos interpretativos relativos a una época determinada y está definida en términos de los fines y propósitos de los agentes involucrados. Más aún, lo acercan a un tipo de reflexión que se aleja de las perspectivas epistemológicas y metodológicas clásicas para acercarse a un enfoque sociológico: ciencia es lo que hacen los científicos y solo una caracterización y descripción histórica de las condiciones contextuales podrá dar cuenta de los fines, motivos, valores y criterios empleados en las distintas decisiones.
Más allá de las especificidades teóricas de la interpretación planteada en la tesis, resulta interesante observar la intención de tomar a la teoría de la acción ‒en este caso de Schutz‒ como una clave interpretativa de la epistemología y de trabajar con ambas perspectivas en paralelo a fines de explicar las continuidades entre distintos niveles de conocimiento (sentido común y científico) y tipos de conocimiento (ciencias experimentales y sociales). Evidentemente, la lectura de Schutz, luego dejada de lado por ella misma como fuente de conceptualizaciones y discusiones puntuales, ha sido un hito para establecer y precisar algunas de las preguntas filosóficas que la acompañarán durante las siguientes décadas tanto como para poner en marcha una estrategia de interpretación y de conexión de aspectos de un sistema filosófico en vistas a ensayar respuestas a las referidas preocupaciones.4 De hecho, no es difícil advertir cómo emerge el problema del relativismo, la “amenaza” del escepticismo y la necesidad de reconsiderar los criterios de definición tradicionales de conocimiento, temas que serán objeto de trabajo más detallado durante los años siguientes, inscripta en el contexto de discusión iberoamericano, e incluso luego, ya en el marco de su trabajo con las tesis pragmatistas clásicas.
Unos años después de su tesis doctoral, y como reconstruimos aquí desde varias perspectivas, Cristina avanza en sus lecturas e interpretaciones del pragmatismo clásico norteamiercano. Entre las múltiples líneas de investigación que se abrieron, particularmente con la asimilación de una concepción de conocimiento planteada como un tipo de acción en vistas a la resolución de situaciones problemáticas, me interesa destacar en estas próximas páginas aquella que identifica, analiza y evalúa los vínculos entre conocimiento científico, valoración y política. De hecho, ya desde el trabajo con la filosofía de Lewis pero más decididamente con las herramientas provistas por Dewey, Cristina ha desarrollado una interpretación que integra conocimiento y valoración apoyada en una tesis contundente: no es posible disociar a la investigación como instrumento de sus fines ni de los valores que los sustentan, de modo que es necesario incorporar la consideración de estos últimos para dar cuenta cabalmente del sentido de racionalidad presupuesto en la producción de conocimiento científico. Puesto en nuestros términos, el énfasis en la dimensión valorativa de la investigación permitiría pensar que ninguna reflexión sobre la ciencia estaría terminada si careciera de este aspecto eminentemente práctico, no solo en cuanto a la resolución de problemas sino y especialmente en cuanto a su evaluación. De esta afirmación y de las discusiones con colegas como León Olivé y Javier Echeverría ‒afirmación y discusiones que en gran medida han nutrido mi propia formación académica, desde los primeros planes de trabajo para las becas EVC del CIN y la tesina de licenciatura hasta la tesis doctoral y el trabajo de posdoctorado‒ pueden desprenderse al menos dos puntos centrales: el vínculo entre conocimiento, política y opinión pública, por un lado, y la noción de racionalidad que ello implica, por el otro.
La primera cuestión es trabajada conjuntamente por Cristina y Cecilia Durán en una serie de ponencias y capítulos de libros de fines de la década del 2000. Enfocadas especial pero no exclusivamente en La opinión pública y sus problemas de Dewey, establecen algunos puntos de partida clave, a saber: (i) la distinción entre democracia como forma de gobierno y como ideal de vida comunitaria, y (ii) en estrecha correlación con lo anterior, la distinción entre Gran Sociedad, una mera asociación de individuos sin lazos valorativos firmes, estables y duraderos, y una Gran Comunidad, una forma de vida que requiere cierta armonía entre las potencialidades de los individuos, de un lado, y los intereses y bienes comunes, del otro. Las consecuencias que extraen de estas distinciones son absolutamente relevantes para el tema en cuestión: “Pensamos que lo que quiere transmitir Dewey es que todo grupo que no comparta los ideales del modelo democrático, comprendiendo la prosecución de bienes y fines comunes, quedaría aislado.” (Di Gregori y Durán 2009, p. 175). Ahora bien, el hecho de que no se hayan logrado las condiciones para el advenimiento de una Gran Comunidad tiene que ver, de acuerdo con la interpretación ofrecida, no solo con planteos económicos y políticos equivocados sino con los presupuestos gnoseológicos que los sostienen, presupuestos que toman a la observación, a la reflexión y al deseo como dados en lugar de considerarlos como una función de la asociación y la comunicación, profundamente afectados por su contexto y organizados en torno a hábitos. En este punto toma lugar una afirmación clave:
El mayor obstáculo para el advenimiento de una democracia lo constituyen, pues, para Dewey, ciertas ideologías que ‘coyunturalmente’ pueden coexistir con gobiernos democráticos. Por ejemplo: la concepción utilitarista del hombre dentro del sistema capitalista inhibe la prosecución de fines que redunden en beneficio de la totalidad de la comunidad. Y esto porque precisamente su carácter sectario se ve disimulado bajo la idea de que las leyes de mercados son ‘leyes naturales’. A su vez, esta ideología se condice con una teoría del conocimiento según la cual la mente ‘copia’ a la realidad independiente. (Di Gregori y Durán 2009, p. 177).
Frente a estas coexistencias coyunturales que se valen de presupuestos gnoseológicos para justificar posiciones políticas, identifican en Dewey ciertos argumentos para sostener que hay un tipo de interrelación entre conocimiento, política y opinión pública para el desarrollo de un genuino sentido de democracia. La constitución de una Gran Comunidad requiere la organización de un público “competente y activo” en lo que refiere a los asuntos públicos, pero sobre todo requiere ciertas condiciones del conocimiento mismo, entre las que me interesa destacar la necesidad de un tipo de investigación libre y cooperativa, de la superación de la dicotomía “básico-aplicado” y de la comunicación de los resultados de las investigaciones, en función de alimentar permanentemente a la opinión pública. Cristina y Cecilia recuperan aquí, a fin de cuentas, la idea de ciencia socializada, que hace del conocimiento “[…] una herramienta de acción política al colaborar en la formación de la opinión pública, depositaria de la toma de decisiones.” (Di Gregori y Durán 2009, pp. 180-181).
Esta idea de ciencia socializada permite hacer zoom en otra cuestión indispensable para comprender la radicalidad de la interpretación sobre las cuestiones que nos ocupan. Apoyadas en la tesis de continuidad entre medios y fines distintiva de la teoría de la valoración deweyana, Cristina y Cecilia se preguntan por la incidencia de los fines y valores de la investigación en el proceso mismo de producción del conocimiento ‒¿cuántas veces nos hemos preguntado con Cristina si es la misma ciencia la que se hace en una universidad que en un laboratorio privado, en un gobierno democrático que en un gobierno totalitario? (Di Gregori y Durán, 2009b)–. En un jugoso artículo tratan esta cuestión en base a un caso concreto, a saber, la afirmación de Arthur Kornberg ‒científico destacado por sus trabajos sobre la síntesis de ADN que sirvieron para desarrollos en ingeniería genética‒ por la cual los nuevos desarrollos en biología genética solo podrían haberse realizado en las Nuevas Empresas Biotecnológicas, laboratorios privados que coordinan grandes recursos financieros con investigación básica. Sin entrar en los detalles de la argumentación, me interesa subrayar cómo reaparece en el análisis aquella idea de que los fines de la investigación permean toda la investigación, en lo que refiere a objetivos, ritmo de producción, control de calidad, etc., y cómo establecen, una vez más, que distintos fines / objetivos (mejorar la salud pública o aumentar la rentabilidad económica, fines de la esfera pública y de la esfera privada) se expresen en medios diferentes, es decir, en formas distintas de llevar adelante la investigación, con distintos parámetros de evaluación y de aceptación.
Las preguntas que se siguen de aquí, sobre las cuales Cristina ha hecho énfasis una y otra vez, son ya no qué valores orientan las investigaciones sino qué valores queremos que las orienten, por un lado, y qué tipo de articulación deben tener esos valores con el núcleo de valores e intereses compartidos por la comunidad, por el otro. Si recordamos lo dicho respecto de la prosecución de bienes y fines comunes, queda preparado el campo para una de las tesis a mi juicio más interesantes de la interpretación de Cristina: los valores que sostienen a los fines de la investigación científica deben ser compatibles, de mínima, y mutuamente enriquecedores, en el mejor de los casos, con los valores de la comunidad. Cabe pensar, entonces, qué lugar queda para las investigaciones que persiguen fines exclusivamente lucrativos y qué lugar tendrían en el concierto democrático. La integración entre filosofía del conocimiento y filosofía política no requiere mayores presentaciones: gran parte del recorrido filosófico de Cristina puede entenderse, creo, en relación con estas coordenadas.
La necesidad de evaluar los fines y valores de la investigación nos conduce, por fin, a la segunda cuestión: la pregunta por la racionalidad, en general, y por la racionalidad del conocimiento científico, en especial. Tal como lo evidencian los dos proyectos de investigación sucesivos que tuvieron a este concepto como tema central (entre los años 2014 y 2019), la participación de Cristina en seminarios con colegas de la UNAM y publicaciones sobre el tema junto con el dictado del seminario de grado “Racionalidad en ciencia y tecnología: aportes del pensamiento iberoamericano reciente” (2013) y de posgrado “Experiencia, arte y racionalidad: aportes de John Dewey y Clarence Irving Lewis para un debate contemporáneo” (2018), este ha sido otro punto importante en sus reflexiones y, en simultáneo, otro de los casos claros en que sus tareas de investigación y enseñanza resultan inseparables.
Resulta muy interesante advertir, ya desde las primeras lecturas de los programas y las publicaciones referidas, el modo en que Cristina retoma la “vieja” discusión en torno a los programas fundacionalistas en teoría del conocimiento, apoyados en concepciones clásicas de la racionalidad, vg. aquellas de corte estrictamente lógico que se apoyan en métodos con normas de validez universal y que arrojarían resultados verdaderos, objetivos, universales (1995). Encontramos aquí, desde otra perspectiva, al interlocutor crítico por excelencia de Cristina. Frente a ellos, y a partir de comprender a la racionalidad como una modalidad de la experiencia y a esta última en términos de acción, e incluir también los compromisos naturalistas del pragmatismo clásico, avanza hacia una concepción de la racionalidad naturalizada, evolutiva y situada. Con todo, tal vez el aspecto más reforzado en la interpretación de Cristina es el carácter valorativo de la racionalidad ‒también enfatizado por Olivé y Echeverría, aunque desde distintos marcos teóricos: si la experiencia es transacción y, por tanto, transformación mutua entre organismo y ambiente, entonces la posibilidad de limitar o promover determinados cambios proviene de “saber qué desear”, que será objeto de “una reflexión crítica, inteligente y deliberada, basada en el conocimiento de los fines y valores que supone, así como de las consecuencias que conlleva” (Di Gregori y Pérez Ransanz 2022). En tanto y en cuanto la relación entre organismo y ambiente es integral, las abstracciones ejercidas por los modelos instrumentales de la racionalidad no solo resultan arbitrarias, sino que dejan por fuera la deliberación de aquello que en definitiva determina el carácter racional de la acción: sus fines, sus valores y su capacidad de integrarse en el conjunto de fines y valores compartidos. Nuevamente, aunque por otros caminos, llegamos al plano de la reflexión política, algo que no debería sorprender en el itinerario filosófico trazado.
2. Entre docencia e investigación: el encuentro con el pragmatismo clásico y la figura de C.I. Lewis, por Victoria Sánchez
Cristina filósofa
Volviendo a sus escritos y repasando un poco su historia y mi experiencia junto a ella, se me presenta muy nítida la figura de Cristina como filósofa. Era, sin dudas, una gran filósofa. Y lo que la hacía tal no era solo su dominio de la disciplina, de sus problemas, su historia y sus desarrollos teóricos, sino fundamentalmente su modo de practicar la filosofía. Su filosofar. Cristina partía de problemas reales, hacía preguntas genuinas, investigaba los asuntos con una mirada crítica, especialmente original y distinta (una característica que siempre me llamó la atención), dejaba madurar el pensamiento, lo revisaba continuamente, lo confrontaba con argumentos y, sobre todo, lo aplicaba a la vida. La realidad cotidiana y concreta era el punto de partida y de llegada de su filosofar. Y ese trayecto de ida y vuelta a la experiencia era un recorrido que hacía necesariamente con otrxs. Nunca la vi pensar, ni investigar sola. Las lecturas e ideas que le hacían sentido las ponía a jugar más temprano que tarde con alumnxs, colegas, becarixs y tesistas; con su equipo de investigación. Partía siempre del reconocimiento del otrx, de su inteligencia, de lo interesante de su idea, del valor de su posición y luego procedía preguntando, argumentando y cuestionando. Cristina hacía filosofía en comunidad. Leía con nosotrxs, discutía con nosotrxs, escribía con nosotrxs; nos involucraba en una práctica filosófica que era fundamentalmente educativa.
Esto es muy claro para quienes fuimos sus alumnxs. Como docente, Cristina enseñaba a leer, analizar, escribir y discutir filosóficamente. En sus clases se tomaba el tiempo de abordar pasajes de textos con lxs alumnxs para, entre todxs, reconstruirlos y revisarlos críticamente. Tenía un registro sensible de sus estudiantes: lxs alentaba, lxs orientaba, lxs invitaba a trabajar con ella. Cristina enseñaba también a investigar, a defender la idea propia, a presentar las producciones en jornadas y congresos. Enseñaba a reescribir una ponencia y convertirla en un artículo para su publicación en actas, en revistas, en libros. Cristina enseñaba pacientemente todas esas pequeñas cosas que hacen a la profesión del filósofx, a su oficio. Las ponía en práctica, volcaba siempre su propio pensamiento, interpelaba los textos y teorías que enseñaba con problemas reales y vigentes.
Este filosofar inescindible de la enseñanza y de la investigación se deja ver también si tomamos un poco de perspectiva y recorremos su trayectoria, comparando su producción en la investigación con su práctica docente en la cátedra de Gnoseología, donde enseñó durante tantos años. Es notable cómo los contenidos que proponía en los sucesivos programas de la asignatura (como la cuestión del realismo, de la justificación o de los valores en ciencia) constituían en realidad verdaderos problemas que eran profundizados y desarrollados en sus proyectos de investigación, y cuyos avances y resultados se traducían en trabajos que presentaba en congresos y jornadas, que se plasmaban luego en publicaciones y que, finalmente, volvían a formar parte de un programa nuevo de la materia para ser pensados y discutidos nuevamente con sus alumnxs. Esta práctica espiralada entre docencia e investigación enriquecida sistemática y paulatinamente con otrxs, ya sea a través del intercambio en las clases, en reuniones de equipo, en eventos científicos, o a través de la lectura de textos de la tradición filosófica y de la propia comunidad académica actual, es lo que define su singular perfil filosófico y humano.
La manera de hacer filosofía se pone de manifiesto también en el modo en que pensaba el programa de Gnoseología, que actualizaba año a año. Si hacemos un recorrido por esos diseños curriculares es notable que todos adoptan una perspectiva problemática o sistemática, es decir, parten de una concepción de la filosofía que hace pie en los problemas filosóficos y que procede didácticamente promoviendo la pregunta y el pensamiento en torno a ellos. En este sentido, la forma en que se presentan y organizan los contenidos comienza con una unidad introductoria que da sentido al problema del conocimiento y sus distintas aristas, avanza desplegando históricamente los desarrollos teóricos de la tradición filosófica hasta la contemporaneidad y concluyen, generalmente, con una unidad que se presenta como una posible respuesta superadora e integradora al problema tal cual se discute en la actualidad.
Estas filosofías que coronan sus programas y que, no casualmente, despertaban el interés de Cristina, reúnen ciertas características comunes: superan las clásicas dicotomías modernas y proponen una perspectiva crítica y antidogmática, que atiende a la experiencia humana tal como se da efectivamente sin abandonar los criterios de racionalidad. Se trata, entonces, de filosofías que naturalmente incorporan a la perspectiva epistemológica la idea de comunidad y de pluralidad, los valores, las emociones y que articulan de manera inescindible la práctica del conocimiento con la ética, la política, el arte y la educación, todas ellas entendidas como distintas dimensiones de la experiencia humana, y que tienen como horizonte la transformación de la experiencia en vistas a mejorarla. No es casual, finalmente, que el perfil de esas filosofías perteneciera a filósofos con los que ella discutía realmente, como fueron los mexicanos León Olivé y Luis Villoro o el argentino Ricardo Gómez. Y esto también es un valor para destacar de su práctica: su diálogo permanente con distintxs pensadores de habla hispana que le eran contemporánexs. Cristina discutía con personas reales que pensaban problemas concretos, y profundizaba las lecturas de la tradición filosófica que le despertaban interés respecto de esas cuestiones. En este camino se cruza el pragmatismo clásico allá por 1997.
El encuentro con el pragmatismo clásico norteamericano
Es curioso notar la cantidad de preguntas que se le ocurren a una cuando la persona ya no está presente para responderlas. Dieciocho años trabajando con Cristina en torno al pragmatismo clásico y no tengo una respuesta certera de cómo comenzó. Puedo, sin embargo, atar algunos cabos para reconstruirla.
En 1988 y 1989 Cristina, a punto de doctorarse, toma dos seminarios de posgrado con Ezequiel de Olaso titulados, respectivamente, “Análisis social del conocimiento y del realismo científico” y “Realismo en Putnam”. En el programa de Gnoseología de ese año Cristina incluye en la última unidad a Hilary Putnam como exponente de una nueva propuesta epistémica para el problema del realismo contemporáneo: el realismo interno. Posteriormente, en el proyecto de investigación que transcurre de 1996 a 1998, codirigido con el filósofo mexicano León Olivé y titulado “Análisis crítico de las tesis relativistas gnoseológicas contemporáneas: la epistemología natural”, Cristina investiga el naturalismo epistemológico de Williard Van Orman Quine como una genuina alternativa epistemológica a las corrientes fundacionalistas y coherentistas. Como es de común conocimiento, Putnam y Quine eran reconocidos neopragmatistas y es a través de su estudio que Cristina comienza a acercase indirectamente al pragmatismo clásico.
Es así que, en 1997 ofrece su primer seminario sobre pragmatismo titulado “Teoría de la acción y conocimiento. La perspectiva pragmático naturalista”. La fundamentación teórica que da al programa es clave para esta reconstrucción. Allí, Cristina sostiene que:
La crisis de las concepciones fundacionalistas y coherentistas con relación al conocimiento humano en general y el conocimiento científico y filosófico en particular, han conducido a epistemólogos y teóricos del conocimiento a la revalorización de lo que se denomina concepción pragmática del conocimiento. Esto ocurre en la obra reciente de filósofos como Nicholas Rescher, Larry Laudan, Richard Rorty y Hilary Putnam, entre otros. Sin embargo, no siempre resulta claro qué es lo que se entiende en cada caso, por ejemplo, por concepción pragmática de la verdad, la racionalidad, la objetividad, etc. En algunos casos parece identificarse al pragmatismo con el operacionalismo epistemológico, en otros con alguna forma moderada de relativismo gnoseológico o de naturalismo. Entonces, en primer lugar, considero relevante volver a la lectura de las fuentes para intentar aclarar la perspectiva que los clásicos nos ofrecen al respecto. Y, en segundo lugar, confrontar dichos conceptos, podría decirse originarios, con aquellos a los que recurren filósofos como los mencionados a efectos de identificar o diferenciar las propuestas y fundamentalmente iluminar las interpretaciones recientes. Así por ejemplo, se procederá a determinar si el pragmatismo propuesto por Rescher, Laudan etc., constituyen una variante sustancial respecto al clásico, y en ese caso si puede ser utilizado epistemológicamente en el sentido en que cada uno pretende. (Di Gregori, 1997).
El programa del seminario aborda especialmente el pragmatismo de William James y en menor medida el de John Dewey y tiene como objetivos la lectura cuidadosa de las fuentes de los clásicos pragmatistas en orden a reconocer las tesis más relevantes en torno a lo que podría llamarse la teoría del conocimiento pragmatista. Puede afirmarse, entonces, que es a partir de ese momento que Cristina comienza su investigación sobre el pragmatismo clásico norteamericano y no es casual que sea en el contexto de un seminario de grado, es decir, en una situación de enseñanza. Cristina hacía filosofía en el aula, investigaba –también– con sus alumnxs.
Un año después, en 1998 presenta junto a León Olivé un nuevo proyecto de investigación titulado “El pragmatismo clásico: concepción gnoseológica. El impacto de las tesis pragmatistas en algunas concepciones epistemológicas actuales”. Este será el primero de siete proyectos sobre pragmatismo clásico dirigidos por Cristina que se suceden sin interrupción durante 26 años y que consolidan un área de conocimiento en el que se forman distintas generaciones de alumnxs y graduadxs y en la que se produce una filosofía local y platense que, en su constante desarrollo y profundización, va tendiendo cada vez más puentes con colegas de la filosofía y de otras disciplinas, tanto de Argentina como de otros países de América (México, Brasil, Uruguay, Estados Unidos) y Europa (España, Italia). Tan es así que, al día de hoy, Cristina Di Gregori es una referencia ineludible para los estudios sobre el pragmatismo clásico norteamericano en el mundo de habla hispana.
El interés por Clarence Irving Lewis
El segundo proyecto de investigación sobre pragmatismo que lleva adelante Cristina junto a su colega mexicano León Olivé es enteramente sobre la filosofía de Clarence Irving Lewis. El proyecto transcurre durante el período que va del 2001 al 2004 y se titula “Antecedentes y desarrollo del conceptualismo pragmático de C.I. Lewis: su incidencia en el contexto de las teorías gnoseológicas neo-pragmáticas”. Cristina parte del convencimiento de que Lewis desarrolla y profundiza con claridad y contundencia la teoría del conocimiento expresada en la corriente pragmatista: una teoría de tendencia empirista y naturalista, antidualista (en particular respecto del dualismo hecho/valor), que destaca el carácter instrumental del conocimiento y el rol activo del sujeto en los procesos cognoscitivos, y que incorpora la consideración epistémica de los valores e intereses de la comunidad científica. Pero, además, rescata de manera muy particular una idea de Lewis que, a juicio de Cristina, representa un aporte genuinamente novedoso en el contexto de la corriente pragmatista, a saber: la noción de “a priori pragmático”, eje central del pragmatismo conceptualista lewisiano. Desde esta perspectiva, se propone trabajar bajo dos hipótesis centrales que, con el transcurso de los años y el avance en la investigación, devendrán tesis sólidamente argumentadas: en primer lugar, que la teoría del conocimiento de Lewis representa un desarrollo novedoso para la disciplina en el siglo XX; en segundo lugar, que sus aportes son determinantes para las teorías del conocimiento neopragmatistas como las de Williard V.O. Quine, Nelson Goodman y Hilary Putnam.
Como puede verse en los diferentes artículos que Cristina publica en los años subsiguientes, la noción de a priori pragmático le permitía dar respuesta a problemas del conocimiento que eran centrales pero que los autores más canónicos de la epistemología no terminaban de resolver adecuadamente. Así, recurre a Lewis para explicar la teoría convergentista de la verdad en Peirce como un supuesto a priori conceptual y pragmático que le permite evitar la carga de relativismo al tiempo que ofrece una comprensión más precisa de la práctica de conocimiento (Di Gregori y Duran 2000, p. 125-126). En este mismo sentido y respecto de la clásica disyuntiva entre fundacionalismo y coherentismo respecto del problema de la justificación, Lewis viene a ser la carta con la que Cristina pretende mostrar cómo el pragmatismo es el terreno propicio en donde una teoría del conocimiento ni fundacionalista ni coherentista pero con elementos propios de ambas tradiciones articulados de manera complementaria, puede arrojar una perspectiva mucho más potente y funcional para explicar el conocimiento en tanto que actividad humana (Di Gregori y Duran 2002a). En cuanto a las implicancias metafísicas de toda teoría del conocimiento, Cristina encuentra también en el a priori lewisiano las bases de lo que podría considerarse una metafísica pragmatista, antecedente claro del realismo interno de Hilary Putnam (Di Gregori Duran 2003a y 2003b).
Lewis es, en efecto, uno de los epistemólogos más importantes de la filosofía norteamericana del siglo XX. Pero lo interesante es que en aquel momento su obra permanecía casi desconocida y sin traducciones al español; más aún, era objeto de interpretaciones y asociaciones encontradas, muchas de las cuales desvinculaban a Lewis de la corriente del pragmatismo. En este contexto, el trabajo que inicia Cristina en estrecha colaboración con Cecilia Duran respecto de la filosofía del pragmatista es de una originalidad y un valor filosófico realmente destacables: recuperan una filosofía que no había recibido la atención que merecía ni siquiera en su propio contexto, la ponen a jugar frente a problemas gnoseológicos centrales como el de la justificación, el de la verdad y el del realismo; y la dan a conocer a la comunidad filosófica de habla hispana mediante su divulgación en revistas y eventos científicos. Por si fuera poco, llevan adelante la importante traducción al castellano de la obra más radical de Lewis,5 The Mind and the World order (1929), texto de gran relevancia no solo para el desarrollo de la teoría del conocimiento sino para la del propio pensamiento del pragmatismo clásico durante el siglo XX.
Sin mayores referencias y con apenas algunos libros en inglés recién comprados, las filósofas descubren allí una potente teoría gnoseológica con anclaje en la lógica y la teoría del significado y proyecciones epistemológicas, metafísicas y valorativas que resultaron de profundo interés. En línea con lo señalado al comienzo de la sección, los avances en la investigación no tardan en permear nuevamente la enseñanza de Cristina, de modo que ya a partir del 2000 es posible ver en el diseño de los sucesivos programas de Gnoseología una incorporación progresiva de la filosofía lewisiana en las distintas unidades que organizan sus contenidos.
Por último, y como fruto de todo lo anterior, quisiera subrayar su influencia determinante en mi formación como docente e investigadora en filosofía. Cristina acompañó y dirigió mi investigación de doctorado y de posdoctorado sobre el pragmatismo lewisiano con una gran generosidad, paciencia y templanza. El hecho de que mi tesis doctoral haya sido publicada en la Universidad Nacional Autónoma de México (2015), habla especialmente de la visión de Cristina, de su compromiso con la filosofía, la investigación y la docencia y de su gran humanidad para relacionarse con sus alumnxs, tesistas, colegas y, finalmente, amigxs.
3. La gravitación de El arte como experiencia en la perspectiva filosófica de Cristina Di Gregori: la experiencia como arte y el problema de la creatividad, por Leopoldo Rueda
Tal como fue señalado antes, el encuentro con el pragmatismo en general supuso en la trayectoria filosófica de Cristina una reorientación profunda de sus perspectivas sobre la ciencia y el conocimiento. Aunque en continuidad con las ideas y preocupaciones presentes en su tesis doctoral sobre Schutz, hallaba ahora un lenguaje filosófico y un andamiaje conceptual completamente adecuado para darle cuerpo a lo que consideraba una teorización más fructífera de la práctica científica, incorporando con precisión el lugar de los valores, de la experimentación y de los intereses.
Quizás en el mismo sentido podría hablarse del profundo impacto que produjo en su perspectiva, ahora ya pragmatista, la lectura de El arte como experiencia de John Dewey. En particular, creemos que es esta obra la que gravita con especial importancia en las reflexiones de su último periodo filosófico. Desde el año 2008 es posible documentar un acercamiento a este texto, con la presentación del seminario de grado “El arte como experiencia. Una lectura sobre su teoría estética”.6 Si atendemos a la fecha de este seminario, el primer hecho que resalta es que coincide con el año de publicación de la traducción de El arte como experiencia de Claramonte. En efecto, en el ámbito de Argentina, fue sin dudas Cristina quien puso en valor la importancia de las ideas que Dewey presentaba en este libro, constituyéndose en una lectura ciertamente pionera.
Ahora bien, ¿de qué manera se inscribe la cuestión artística dentro del conjunto de reflexiones filosóficas en la investigación de Cristina? Lo primero que resalta en sus trabajos es que este nuevo terreno le permitía, como en un movimiento oscilante, un genuino gesto de detour pragmático, estudiar dimensiones del proceso del conocimiento y de la práctica científica con herramientas conceptuales elaboradas para pensar el arte, así como también presentaba dimensiones de la práctica artística con herramientas surgidas de otros campos disciplinares. Podemos ver cómo en este periodo se despliega toda una indagación sobre los conceptos de creatividad, de innovación, el rol de las emociones y de la imaginación, y el papel transformador que tienen las diversas prácticas en la experiencia humana. Estas prácticas, siguiendo la sugerencia deweyana, compartían características comunes (un fondo común de la experiencia surgida de la relación transaccional de seres humanos y ambientes) pero sin embargo tenían sus diferencias, marcadas especialmente por los propósitos distintos que perseguían.
Desde esta práctica reflexiva, es que Cristina se hacía eco de la crítica deweyana a la insularidad de la filosofía. Así lo señala en el Programa de seminario titulado “Experiencia y creatividad. Del arte a la ciencia y las bellas artes” (2012)7 que comienza de este modo
La reconstrucción histórica del saber filosófico muestra que han existido diferentes modos de concebir el quehacer filosófico mismo (...). Considerando lo acontecido en el siglo XX puede decirse que dicha diversidad ha oscilado desde la concepción de la filosofía como una actividad cercana a la ciencia, en tanto que constituye una genuina forma de conocimiento hasta concepciones que, enfatizando su carácter creativo, la han aproximado a las actividades de la poesía. Frente a concepciones tan divergentes, que incluso han llegado a suponer que el carácter epistémico y el carácter poético no pueden reconciliarse en la filosofía, trabajaremos en el presente curso lo que denominaremos una tercera vía, aquella trazada por los pragmatistas clásicos del siglo XIX y XX, especialmente por John Dewey. En esta orientación se parte de la conexión vital que debe mantener la filosofía con la cultura de su época, y se subraya la misión que tiene el filósofo de ocuparse y preocuparse por los problemas y dilemas de su lugar y tiempo histórico. Como veremos, esta forma de entender la filosofía permite ofrecer una visión integradora del quehacer filosófico. Una actividad a la vez crítica y creativa, que debe responder –como afirmara Dewey– al compromiso que tiene la filosofía con los asuntos prácticos. (2012, p. 1).
La clave y justificación que ofrece Dewey para esto es enfocar la mirada en la compleja, diversa trama de la experiencia. Una experiencia que, a contramano de su conceptualización moderna, no debe ser reducida ni insularizada, sino comprendida precisamente desde su complejidad. Como señala Cristina, en una comunicación del 2016,
se trata de una concepción de la experiencia, que integra diferentes esferas de la actividad humana que incluyen lo cognitivo y lo afectivo como partes integrantes de toda acción. Esto es, el amplio rango de elementos de nuestra esfera cognitiva [sic. errata en el original: correspondería “afectiva”] (sentimientos, percepciones, deseos, emociones, actitudes, etc.) y el amplio rango de nuestra esfera cognoscitiva (conceptos, creencias, memorias, argumentos, expectativas, etc.) están conectados y se intersecan en la amplia variedad de acciones e interacciones que sostienen el ser humano y el mundo.” (2016, pp. 4-5).
En este sentido, podemos decir que en el pragmatismo en general y en El arte como experiencia en particular Di Gregori encuentra una manera de ofrecer una visión integral, no reduccionista ni dualista, de las distintas prácticas que constituyen la amplia experiencia humana. Pero más aún, podría decirse que valoraba de El arte como experiencia la “profunda reformulación de la teoría de la experiencia, que no excluye sus aportes vitales para la concepción de la teoría del conocimiento” (2008, p. 1 programa de seminario). En efecto, en los años subsiguientes Di Gregori se ocupará de elaborar y poner de relieve la concepción general de la experiencia que se desarrolla en los primeros tres capítulos de El arte como experiencia en términos de acción transaccional cualitativa y apreciativamente determinada. Por ello, insistía en que la experiencia debía ser comprendida como arte y praxis, en el sentido que Aristóteles asignaba primigeniamente a estos términos (Cf. Di Gregori y Duran, 2008 y Di Gregori, Rueda y Mattarollo 2020).
Testimonio de la crítica al desarrollo insular de las disciplinas filosóficas y de la productividad de intentar enfoques filosóficos que, asentados en la idea de continuidad, permitan préstamos conceptuales, es su exploración de la idea de creatividad. En este sentido, cabe resaltar los numerosos artículos, seminarios y capítulos que en los últimos años escribió sobre este asunto (2015 seminario, 2013, 2012 seminario, 2018, 2022 /en colaboración con Perez Ransanz 2012). Para Cristina, en la obra de Dewey la idea de creatividad pone de relieve la noción de un sujeto humano tanto actuante, como paciente. De este modo, la creatividad debe comprenderse en el marco de la teoría de la transacción: “en este contexto la creatividad es entendida como una capacidad o potencialidad para una constante transformación o reorganización de nuestros hábitos, nuestras instituciones y nuestro mundo material” (Di Gregori, 2013, p. 5). Y, en acuerdo con Hans Joas, sostiene que El arte como experiencia “está destinado a servir de base para una discusión concluyente de la contribución pragmatista a la teoría de la creatividad”, ya que allí como en ningún otro lugar Dewey expande la idea de que
existe una raíz común entre las ciencias, las bellas artes y la vida cotidiana. Ellos constituyen diversos modos de la vida práctica; cada una de ellas constituye un arte en el sentido primigenio que Aristóteles le atribuyera a la experiencia –en términos generales– y por ello cada una de ellas ha de ser definida en términos de una activa intervención, manipulación e interacción entre el hombre y el mundo, respondiendo a cuestiones valorativas y en consecuencia a fines diferentes –Dewey no niega la posibilidad de diferenciarlas (Di Gregori 2013, pp. 6-7).
En la perspectiva de Cristina, la creatividad está en relación con lo que en El arte como experiencia se trata en términos de “experiencia consumada”, que se diferencia tanto de la experiencia habitual como de la experiencia interrumpida. La experiencia consumada se caracteriza por el interés y por estar cimentada en una cualidad que permea todo el desarrollo de la experiencia hasta su finalización que resulta en un cumplimiento y no en un mero detenerse. En contraste con las experiencias habituales, la experiencia consumada tiene una cualidad distintiva, que la denota y la resalta, y por ello es novedosa, deja como resultado algo nuevo que no puede ser reducido a las experiencias del pasado.
Es desde esta característica de la creatividad que Cristina extrae tanto para la ciencia como para el arte una consecuencia anti-representacionalista. Para el arte, los artistas trabajan con los materiales de la amplia y compartida experiencia humana, pero que resultan transformados de manera tal que constituyen un nuevo modo de experiencia, y que, dependiendo de su grado de impacto, pueden transformar la vida colectiva. Una conclusión similar extrae para la práctica científica, donde esta no puede ser vista como una mera descripción de estados de cosas preexistentes, sino como una práctica en sentido estricto, el conocimiento es la transformación del mundo tal como lo conocemos (Cf. Di Gregori, 2018, p. 81). Así, la noción de creatividad pensada tanto para el arte como para la ciencia pone de relieve tanto la agencialidad de ambas prácticas al mismo tiempo que matiza la diferencia y distancia entre ellas, discutiendo entonces con una idea arraigada según la cual el arte es producto solo de la creatividad y la imaginación y la ciencia es un producto solo de la observación y el cálculo.
A su vez cuestiona también la asociación entre creatividad e innovación radical, según la cual el producto creativo es absolutamente singular y discontinuo respecto a las experiencias anteriores, fruto de una inspiración cuasi-divina originado en la capacidad de seres privilegiados. Al contrario, en la perspectiva pragmatista se pone de relieve una caracterización de la creatividad en términos de continuidad e innovación: es sobre el trasfondo de las experiencias continuas que se producen las novedades y variaciones que la creatividad humana alcanza, no de manera repentina, sino como fruto del trabajo y el esfuerzo (Cf. Di Gregori 2018, p. 81).
Precisamente, de la noción de continuidad, central en la perspectiva deweyana, es que Cristina extrae otra serie de ideas importantes para pensar la creatividad sobre las cuáles nos detendremos en particular. La primera idea, sobre la que insistía en sus artículos y sus charlas, consistía en pensar la creatividad de acuerdo a grados, grados que se establecen –de manera pragmática–, por la escala de consecuencias que operaban en la experiencia. De manera tal que uno podía encontrar cierta creatividad en sus quehaceres cotidianos –como inventar una comida con los pocos ingredientes que uno tiene–, con un grado de impacto quizás menor. Pero por supuesto, hay creatividad implicada en la invención del tren a vapor, con un impacto muchísimo más amplio y con un orden de consecuencias ya global. Con estos ejemplos propios de la vida cotidiana y de la tecnociencia, retomados de numerosas conversaciones sobre el tema, Cristina ponía de relieve que la creatividad no era privativa ni del arte ni de personas absolutamente excepcionales (figura del genio), ni aparecía solo en productos ampliamente transformadores. “En última instancia, la creatividad es una capacidad de todos los seres humanos, necesariamente implicados en un constante cambio y reorganización de sus hábitos, instituciones y del mundo material” (Di Gregori 2018, p. 82- Traducción propia).
La segunda idea importante que nos gustaría resaltar es que la creatividad artística no era para ella un proceso arbitrario. Esta involucra la manipulación de los materiales de la experiencia (con sus características intrínsecas) y dirige el orden de los cambios, en lo que podría hallarse una racionalidad intrínseca al proceso creativo. Por ello, si la imaginación es la facultad distintiva de la creatividad, debe distinguirse entre mera imaginación (que existe y tiene su lugar e importancia en la experiencia) basada en lo caprichoso y la ensoñación, y la imaginación creativa, controlada por el interés en promover o anticipar un ajuste entre lo viejo y lo nuevo.8 Esta consideración resulta por demás interesante para la teoría del arte, en tanto que la creatividad artística resulta así un proceso análogo y con características de la investigación científica: la anticipación, la experimentación, el proceso autocorrectivo, la resolución de problemas, la valoración, etc. Por ello, ya desde sus primeros trabajos y de modo profundamente sugerente Cristina sostenía que “no sería aventurado decir en esta breve referencia a El arte como experiencia, que esta obra es a las bellas artes lo que la Lógica: Teoría de la investigación es a las ciencias en el conjunto de la obra de Dewey” (2013, p. 7).
Por último, creemos que hay una tercera idea, más sugerida que desarrollada, sobre la relación (y tensión) entre la individualidad y la comunidad, según la cual, si bien es innegable el aspecto singular y profundamente individualizable de los productos artísticos, estos no pueden ser comprendidos sin atender a que la creatividad nace en el seno de la comunidad, lo cual se vincula con la idea deweyana de una inteligencia común. Lo que resulta novedoso no puede ser explicado solo por referencia a la actividad de un individuo genial, sino por el aporte que esa individualidad hace a la trama de la experiencia común de la cual brotan en última instancia los problemas y desafíos a los que se busca responder. Y junto a esta idea, como consecuencia natural, también aparece la sugerencia de que puede suceder que haya productos que si bien sean novedosos no lleguen a ser creativos para una comunidad históricamente situada, que no lleguen a tener un impacto inmediato: “la audiencia implicada juega un rol importante en convertir el producto propuesto en un evento creativo” (2018, p. 85 -Traducción propia). Estos aspectos no recibieron un desarrollo exhaustivo, pero sí hay importantes señalamientos en esta dirección de su investigación. Se trata de una línea de investigación que, sugerimos, estuvo influida por su lectura de Una fe común, a la que volvió en sus últimos años.
En todo caso, y para finalizar, sí consideramos que el testimonio de su compromiso con esta idea de una inteligencia común y colaborativa fue su práctica filosófica, en la que destaca la escritura conjunta con sus pares, alumnxs y becarixs, la formación de equipos transdisciplinarios, la discusión extensa y continúa de conceptos y problemas, el diálogo entre diversas escuelas filosóficas, sus actividades de enseñanza e investigación en diversas partes del país y en distintas facultades.
Roles de Colaboración
| Escritura - revisión y edición | Federico. E. López |
| Escritura - revisión y edición | María Luján Christiansen |
| Escritura - revisión y edición | María Aurelia Di Berardino |
| Escritura - revisión y edición | Livio Mattarollo |
| Escritura - revisión y edición | Victoria Paz Sánchez |
| Escritura - revisión y edición | Leopoldo Rueda |
Referencias
Chisholm, R. M. (1973). The Problem of the Criterion. Milwaukee, WI: Marquette University Press.
Chisholm, R. (1982). The problem of the criterion (Trad. M. C. Di Gregori. Inédito). En R. Chisholm, The foundation of knowing. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Dewey, J. (2008 [1931]). Context and Thought. En J. Dewey y S. Ratner, The Later Works of John Dewey, 1925 - 1953: 1931-1932. Essays, Reviews, and Miscellany (Vol. 6, pp. 3-21). Carbondale: Southern Illinois University Press.
Di Berardino, M. A. (2001). El tratamiento contemporáneo de algunos argumentos escépticos (Tesis de grado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata.
Di Berardino, M. A. (2010). Crítica a la interpretación jamesiana de las tesis realistas en Ferdiand Schiller y John Dewey (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata.
Di Gregori, M. C. (1989). Alfred Schutz: una interpretación de su teoría de la ciencia. Revista latinoamericana de filosofía, 15(1), 73-83.
Di Gregori, M. C. (1990). Análisis crítico de la concepción Schutziana de ciencia (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata.
Di Gregori, M. C. (1993). Putnam-Husserl: Las dicotomías y el realismo científico. Revista de Filosofía y Teoría Política, 30, 80-85.
Di Gregori, M. C. (1995). La fundamentación racional del conocimiento: programas fundamentistas. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, 9, 41-59.
Di Gregori, M. C. (1996). Reflexiones sobre escepticismo y relativismo. Revista de Filosofía y Teoría Política, 31.32, 410-417.
Di Gregori, M. C. (1997).Gnoseología (Programa de Seminario). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.5155/pp.5155.pdf
Di Gregori, M. C. (2008). El arte como experiencia en John Dewey: Una lectura sobre su teoría estética (Programa de Seminario). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.6636/pp.6636.pdf
Di Gregori, M. C. (2012). Experiencia y creatividad: Del arte a la ciencia y las bellas artes (Programa de Seminario). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Secretaría de Posgrado.
Di Gregori, M. C. (28 - 30 de agosto de 2013). Creatividad y teoría de la acción: Hans Joas, recuperando a John Dewey. IX Jornadas de Investigación en Filosofía. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata, Argentina. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2903/ev.2903.pdf
Di Gregori, M. C. (19-21 de agosto de 2015). La teoría de la acción en John Dewey: Algunas claves para su interpretación. En Actas X Jornadas de Investigación en Filosofía. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía, Ensenada, Argentina. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7596/ev.7596.pdf
Di Gregori, M. C. (2015). Gnoseología: Creatividad y teoría de la acción (Programa de Seminario). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/programas/pp.8405/pp.8405.pdf
Di Gregori, M. C. (2018). Creative imagination and creativity. Cognitio, 19(1), 77-87.
Di Gregori, M. C. y Broncano, F. (2015). La teoría del conocimiento en América Latina y España. Filosofía iberoamericana del siglo, 231.
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2000). Una interpretación del a priori pragmático: Peirce y los neo pragmatistas. En P. García, S. Menna y V. Rodríguez (Eds.), Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia (pp. 123-126). Selección de trabajos de las X Jornadas, 6(6). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2002a). Fundacionalismo, coherentismo y pragmatismo. La hipótesis de la ´complementariedad´ de O. Nudler. Algunos aspectos del caso Lewis. En P. Lorenzano y F. Tula Molina (Eds.), La filosofía y la historia de la ciencia en el Cono Sur. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes.
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2002b). Acerca del realismo en Lewis. En Jornadas de Epistemología e Historia de la ciencia, 8(8). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2003a). Lewis y las tensiones en torno a la noción de realismo. En Revista de Filosofía y Teoría Política. Anexo electrónico. Actas de las IV Jornadas de Investigación en Filosofía. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.165/ev.165.pdf
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2003b). Metafísica especulativa versus metafísica pragmatista en. I. Lewis. En V. Rodríguez y L. Salvático (Eds.), Epistemología e Historia de la Ciencia, 9(9), (pp. 123-128). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12551/pr.12551.pdf
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2006). Sobre objetividad y verdad. En C. Di Gregori y M. A. Di Berardino (Comps.), Conocimiento, realidad y relativismo (pp. 49-51). México DF: Universidad Nacional Autónoma de México.
Di Gregori, M. C. y Durán, C. (10-12 de noviembre de 2008). Acerca del arte, la ciencia y la acción inteligente. VII Jornadas de Investigación en Filosofía. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata, Argentina. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.453/ev.453.pdf
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2009). El valor epistémico y político de la opinión pública. Una variación deweyana. En M. Borsani, C. Gende, y E. Padilla (Coords.), La diversidad, signo del presente: ensayos sobre filosofía, crítica y cultura (pp. 169-182). Buenos Aires: Ediciones del Signo.
Di Gregori, M. C. y Duran, C. (2009b). John Dewey: acerca de medios, fines y aventuras biotecnológicas. En M. C. Di Gregori y A. Hebrard (Coords.), Peirce, Schiller, Dewey y Rorty. Usos y revisiones del pragmatismo clásico (pp. 173-194). Buenos Aires: Ediciones del Signo.
Di Gregori, M. C. y Mattarollo, L. (2020). Falibilismo, auto-comprensión y un renovado componente escéptico. En V. M. Colapietro, Acción, sociabilidad y drama: Un retrato pragmatista del animal humano (pp. 114-121). La Plata: Edulp.
Di Gregori, M. C. y Pérez Ransanz, A. R. (2017). Dos enfoques pioneros del proceso creativo: Henri Poincaré y John Dewey. En A. Pérez Ransanz y A. Ponce Miotti (Coords.), Creatividad e innovación en ciencia y tecnología. México: UNAM.
Di Gregori, M. C. y Pérez Ransanz, A. R. (2022). Condición humana, transformación y tecnología. El legado de John Dewey. Revista de Filosofía, 52(2), e053.
Di Gregori, M. C., Rueda, L. y Mattarollo, L. (2020). Art as Experience, Experience as Art. En P.L. Maarhulis & A. G, Rud (Eds.), Imagining Dewey: Artful Works and Dialogue about Art as Experience. Boston: Brill Sense.
Duran, C. y Di Gregori, M. C. (2002). Conocimiento y realidad: una alternativa sostenible. Trabajo presentado en el Coloquio Internacional Bariloche (Inédito). Argentina.
James, W. (1890). Principles of Psychology. London, England: Dover Publications.
Jameson, F. y Zizek, S. (1998). Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo (Introducción de Eduardo Grüner). Buenos Aires: Paidós.
López, F. (2015). Una reconstrucción de la lógica de la investigación de John Dewey: Antecedentes y derivaciones (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1105/te.1105.pdf
López, F. y Di Gregori, C. (2020). Conocimiento, representación y transformación: de Peirce a Dewey. Estudios filosóficos (España), 69(201), 321-338.
Mattarollo, L. (2014). Conocimiento, valores y racionalidad: Desde el pragmatismo de John Dewey hacia una evaluación axiológica de la práctica científica (Tesis de grado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1032/te.1032.pdf
Mattarollo, L. (2020). Valoración e investigación en el continuo de la experiencia: Desde el pragmatismo de John Dewey al debate sobre el ideal de ciencia libre de valores (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1850/te.1850.pdf
Platón (2021). Teeteto. En Diálogos V (Trad. Á. Vallejo Campos, N. L. Cordero y M. I. Santa Cruz). Madrid: Gredos.
Rueda, L. (2023). Aportes de la concepción deweyana de la experiencia al desarrollo de una perspectiva pragmatista sobre las actividades artísticas: Una lectura de El arte como experiencia (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2503/te.2503.pdf
Sánchez García, V. P. (2014). Análisis crítico del pragmatismo conceptualista de C I. Lewis. Aportes a la epistemología reciente (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1084/te.1084.pdf
Sánchez García, V. P. (2015). El pragmatismo conceptualista de C. I. Lewis: Una revisión crítica. Universidad Nacional Autónoma de México. (Seminario de investigación sobre sociedad del conocimiento y diversidad cultural de la Universidad Nacional de México ; 9).
Sextus Empiricus (1993). Outlines of Pyrrhonism (Trad. R. G. Bury). Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
Notas
1 Aunque el uso consolidado al escribir sobre filósofas y filósofos es la elección del apellido como forma de referir a la persona sobre la que se escribe, en este caso, la proximidad afectiva e intelectual con su labor nos dificulta a quienes escribimos estas páginas, sus discípulos y discípulas de distintos momentos de su carrera, utilizar otro apelativo más que Cristina, e incluso el mucho más corriente y afectuoso Cris.
2 Al parecer, la mención a Putnam habría tenido ciertas discusiones en el contexto de la tesis. De hecho, inmediatamente debajo de la referencia a Putnam hay un comentario en lápiz, borrado pero aún legible, que dice “¿A qué viene Putnam?” Como bien señala Victoria al reconstruir el encuentro de Cristina con el pragmatismo, para ese momento Putnam ya estaba siendo incorporado en los programas de Gnoseología como una alternativa relevante a los problemas típicos del realismo metafísico. Incluso más: en 1993 publica un artículo dedicado a comparar las concepciones de Husserl y Putnam en torno a la noción de realidad, a la luz del intento de este último de cuestionar las dicotomías que sostienen a las posiciones realistas clásicas (
Di Gregori 1993). En definitiva, y volviendo al comentario en la tesis, el paso de los años permitirá identificar con claridad a qué vino Putnam.
3 La presencia de Carnéades en el pensamiento de Cristina es notable. Si ya en 1991 dicta un seminario titulado “Análisis de los argumentos escépticos clásicos, introducción a algunos aspectos del debate contemporáneo”, en 2020 nos valemos de algunas ideas escépticas para pensar los vínculos entre pragmatismo y falibilismo humilde, a propósito de la auto-comprensión, en términos de “escepticismo experiencial” (
Di Gregori y Mattarollo 2020).
4 Es llamativo que esta línea de trabajo no haya tenido en nuestra Facultad un desarrollo posterior sostenido, como sí ha sucedido luego con la investigación en torno al pragmatismo clásico, a excepción de la ya referida tesis de Licenciatura en Filosofía de María Luján.
5 Lamentablemente, dicha traducción permanece todavía inédita.
6 La importancia de El arte como experiencia se extiende hasta su último artículo escrito en colaboración con Ana Rosa Pérez Ransanz (2022), donde sus preocupaciones de carácter antropológico sobre la condición humana involucran la dimensión de la transformación y la tecnología, conceptos arraigados fuertemente en la concepción deweyana de la experiencia como arte en un sentido amplio, y la tecnología y la ciencia en su dimensión transformadora y creativa.
7 Tanto sus artículos, temas de seminario y proyectos de investigación que dirigió, tienen a su vez este mismo estilo de reunión y ensamblajes de tradiciones, teorías, campos disciplinares y conceptos. Así también la práctica habitual en ella de escritura conjunta con sus colegas y especialmente con quienes fuéramos sus becarixs y tesistas, provenientes muchas veces de diferentes campos disciplinares y con intereses muy divergentes. Bajo su dirección hemos confluido filosofxs con intereses diversos, informáticxs, agrónomxs, educadorxs, artísticas, psicólogos, científicxs de diversas disciplinas. En lo que toca a la filosofía, es interesante el esfuerzo constante de revalorización y la lectura nunca insularizada, que la llevaba a leer materiales provenientes de la filosofía analitica, la fenomenología, la tradición francesa posestructuralista, la filosofía latinoamericana, las corrientes feministas, etc. en un ensamble coral de voces que a nuestro juicio caracterizan y distinguen sus aportes filosóficos.
8 Hemos sostenido que esta distinción –que Di Gregori articula con mucha claridad–, Dewey la recupera especialmente de los románticos ingleses (
Rueda, 2023)
Recepción: 17 septiembre 2024
Aprobación: 21 octubre 2024
Publicación: 01 diciembre 2024
 Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e106, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392
Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e106, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392
 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional