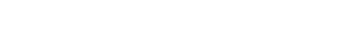Presentación
En este trabajo se trata de poner en diálogo algunos de los desarrollos de Paul Ricœur en torno de la narración con la perspectiva de Walter Benjamin. A lo largo de los tres tomos de Tiempo y narración de Ricœur, encontramos apenas tres referencias a Benjamin.1 Una remite a su concepción del lenguaje (Ricœur, 1998a, p. 151) y las otras dos, al diagnóstico benjaminiano del fin de la experiencia y de la narración (Ricœur, 1998b, p. 418; Ricœur, 1996a, p. 1031). Ricœur considera que Benjamin “evoca con pavor” un “repliegue sin retorno de la narración” (1998b, p. 418). Sin embargo, consideramos que Benjamin sostiene que lo que llega a su fin es la forma de narración oral tradicional, pero como hemos mostrado en otros trabajos (Di Pego, 2014a; Di Pego, 2015a), al mismo tiempo advierte que “el narrar –todavía perdurará. Pero no en su forma ‘eterna’, en la secreta, magnífica calidez, sino en descaradas, atrevidas, de las que aún no sabemos nada” (2008a, p. 132). De esta manera, cuando Ricœur afirma que es posible creer que “nuevas formas narrativas, cuyo nombre ignoramos todavía, están naciendo ya” (1998b, p. 419), los análisis de ambos filósofos se muestran en una estrecha proximidad. Trataremos de delinear algunos de los rasgos de esas nuevas formas narrativas tal como surgen del análisis de Benjamin, con el fin de bosquejar una concepción ampliada de la narración que va más allá de la caracterización de Ricœur de “la función narrativa” (1998b, p. 419) y que atestiguaría, como él mismo advierte, “una metamorfosis de la trama” (1998b, p. 418), aunque de carácter más radical que lo previsto.
Desde la metamorfosis hacia la implosión de la trama
Para ello, partiremos brevemente del papel de la trama en la concepción de la narración de Ricœur. En Tiempo y narración I, Ricœur encuentra en “la Poética el modelo de construcción de la trama” que procura “extender a toda composición que llamamos narrativa” (1998a, p. 86). La trama constituye “un modelo de concordancia” (1998a, p. 91) que al mismo tiempo incluye la “discordancia” (1998a, p. 97), llevando a cabo una síntesis de lo heterogéneo en una “concordancia discordante” (1998a, p. 97). Este movimiento de síntesis de lo heterogéneo en una “concordancia discordante” (1998a, p. 97) constituye uno de los tres tipos de síntesis que operan en la construcción de la trama. En primer lugar, la trama implica la síntesis entre los múltiples acontecimientos y la historia singular; es decir, la trama transforma los múltiples sucesos en una historia, que no se reduce a la enumeración de los hechos narrados, sino que “los organiza en un todo inteligible” (Ricœur, 2006, p. 11). En segundo lugar, la trama reúne una serie de componentes heterogéneos, como circunstancias, agentes, interacciones, medios y fines, situaciones inesperadas y resultados indeseados, entre otros. En este sentido, la trama constituye una síntesis de lo heterogéneo en la historia que, como ya hemos señalado, Ricœur caracteriza como “concordancia discordante” o “discordancia concordante” (Ricœur, 2006, p. 11). En tercer lugar, la construcción de la trama implica una síntesis entre dos clases de tiempo: el tiempo como sucesión abierta e indefinida de sucesos que genera la expectativa respecto del desenvolvimiento de la historia y el tiempo de la narración signado por el cierre y la culminación.
Ricœur señala que “de este análisis de la historia [narrada] como síntesis de lo heterogéneo, podemos, pues, retener tres trazos: la mediación entre los sucesos múltiples y la historia singular ejercida por la trama; la primacía de la concordancia sobre la discordancia; y, finalmente, la lucha entre sucesión y configuración” (Ricœur, 2006, p. 12). Asimismo, Ricœur establece una correlación indisoluble entre la trama narrativa y la constitución de la identidad del personaje y del narrador. A partir de esto, en las conclusiones de Tiempo y narración III esboza su análisis de la denominada “identidad narrativa” (Ricœur, 1996a, pp. 994-1002). Aunque aquí no podemos detenernos en esta cuestión,2 quisiéramos destacar algunas de las implicancias de establecer este vínculo indisoluble entre la trama narrativa y la identidad del personaje. Así, por ejemplo, en Sí mismo como otro, cuando Ricœur aborda la novela El hombre sin cualidades de Musil, señala que “a medida que el relato se acerca al punto de anulación del personaje, la novela pierde sus cualidades propiamente narrativas” (1996b, p. 149). De esta manera, la pérdida de identidad del personaje resulta paralela a la descomposición de la narración, y esto “lleva a la obra literaria no lejos del ensayo” (Ricœur, 1996b, p. 149).3 El ensayo no tiene una configuración narrativa que permita realizar una síntesis de lo heterogéneo que articule discordancia y concordancia.
Así, la narración se caracteriza en Ricœur por la articulación sintetizadora de la trama que supone una primacía de la concordancia sobre la discordancia. En este sentido, Ricœur permanece apegado a la tradición aristotélica que, aunque reconoce la posibilidad de una “trama episódica”, la condena debido a “la falta de ilación de los episodios” (1998a, p. 100). Este papel fundamental de la trama en la constitución de la narración se evidencia en el hecho de que la trama funciona, en Ricœur, como criterio para establecer si algo es narrativo o no lo es. En las últimas páginas de Tiempo y narración III señala, respecto del carácter narrativo de lo épico y lo dramático: “Hemos admitido, desde el análisis de la Poética de Aristóteles, que se dejan inscribir, sin excesiva violencia, bajo la denominación de lo narrativo, tomado en un sentido amplio, en tanto la construcción de la trama sigue siendo el denominador común” (Ricœur, 1996a, p. 1035).
Ahora, quisiera remitirme a algunas características de la narración desde la perspectiva de Benjamin para dilucidar en qué sentido podría ampliar este modo de entender lo narrativo y a la vez dar cuenta de las posibilidades de la narración bajo las condiciones actuales de fragmentación de la experiencia. Como ya hemos advertido, consideramos que, si bien en El narrador Benjamin anuncia que “el arte de narrar ha llegado a su fin” (2008a, p. 60), se refiere a la forma tradicional de la narración oral, y aunque ésta se extinga, procura al mismo tiempo delinear la manera en que sería posible recuperar una forma transfigurada de narración que se encuentre en sintonía con las condiciones de vida en las grandes urbes modernas. Por eso, una de las figuras mencionadas, aunque apenas desplegadas en el ensayo de Benjamin, es la del narrador urbano (2008a, pp. IX y XVI). Este narrador urbano recrearía algunos de los motivos de la narración oral, y en particular de la tradición de los cuentos populares, aunque al mismo tiempo llevaría a cabo una transformación dialéctica de esta actividad.
En su reseña “La crisis de la novela” sobre el libro de Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz,4 podemos rastrear algunos de los rasgos de ese “nuevo narrador"5 que podría configurarse a pesar de la crisis de la experiencia. Para Benjamin, este libro pone de manifiesto la crisis de la novela burguesa y de la forma narrativa convencional sustentada en la continuidad de la trama, porque se trata de una novela experimental en la que se presenta “algo completamente distinto”:
“El principio estilístico de este libro es el montaje. En este texto aparecen impresiones pequeño-burguesas, historias de escándalos, casos desafortunados, sensaciones del ‘18, canciones populares, anuncios de periódicos. El montaje hace explotar la `novela´, la hace explotar en su estructura como también estilísticamente, y abre nuevas posibilidades (muy) épicas; sobre todo en lo formal” (1991, p. 232. La traducción me pertenece).
De la cita precedente quisiéramos destacar, en primer lugar, que montaje y narración no se contraponen, sino que el montaje es el principio estilístico de este modo de narrar que yuxtapone fragmentariamente materiales. Por ello, nos encontramos ante una narración que, en lugar de sustentarse en la continuidad de la trama, se organiza en torno de la discontinuidad o de las interrupciones de los fragmentos. Este énfasis benjaminiano en la discontinuidad y en la fragmentación de la narración constituye una particularidad de su enfoque, que lo diferencia notablemente de la concepción de Ricœur. Mientras que Ricœur subraya la primacía de la concordancia sobre la discordancia, de acuerdo con Benjamin la potencialidad crítica de la narración reside en su capacidad de interrumpir la trama, introduciendo cesuras y discontinuidades que rompen con la concepción tradicional de la narración.
No obstante, el propio Ricœur, en una nota al pie de Sí mismo como otro, pretende establecer un vínculo entre su concepción de la trama como “concordancia discordante” y la dialéctica benjaminiana de Ursprung (origen) y Rettung (salvación). En este contexto, Ricœur sostiene muy al pasar que la trama realizaría el motivo benjaminiano de la salvación del origen [Rettung der Ursprung] (1996b, p. 141, nota). Sin embargo, frente a las críticas que Benjamin dirige a la novela y a su énfasis en la discontinuidad y la interrupción, resulta sumamente cuestionable que su idea de salvataje pueda realizarse en la concepción ricœuriana de la trama. Asimismo, parece abrirse un hiato entre la trama en sentido aristotélico y la propuesta benjaminiana de narrar tomando como principio el montaje. La trama establece cierta continuidad en la medida en que supone una primacía de la concordancia sobre la discordancia y el montaje apuntaría a desestructurar esta continuidad. Asimismo, en lo que respecta a la historia, Benjamin encuentra presente este influjo de la “continuidad”, por ejemplo, en la forma de proceder del historicismo, frente a lo que contrapone la necesidad de “pasarle a la historia el cepillo a contrapelo” (Benjamin, 2002, p. 53, tesis VII). Para Benjamin, se trata de “hacer saltar la continuidad histórica” (Benjamin, 2002, p. 91), por lo que se requiere una aproximación fragmentaria y discontinua.
En segundo lugar, al proceder de acuerdo con el montaje, este narrar revoluciona la forma narrativa convencional, haciendo explotar la “novela”. Obsérvese la íntima vinculación entre el propósito de hacer saltar el “continuum de la historia” (Benjamin, 2002, p. 61, tesis XIV) y la afirmación de Benjamin de que el libro de Döblin experimenta con el montaje haciendo estallar la estructura de la novela hasta ese entonces reconocida como tal. Por eso, cabe destacar que Benjamin utiliza en el fragmento la palabra “novela” entre comillas, para distinguir la crisis de la novela moderna convencional de estas nuevas modalidades narrativas que se están configurando.
En tercer lugar, en este hacer saltar por el aire la forma de la novela se abren nuevas posibilidades que recrean el carácter épico de la narración oral. De manera que el legado de la narración oral puede recuperarse en estas formas de narración fragmentarias basadas en el montaje –como lo serían también el cine y el teatro épico de Brecht–.6 Aunque hay algo de la narración oral que irremediablemente se pierde en el mundo moderno y esto es su carácter artesanal, las posibilidades de la narración persisten de una forma transfigurada. Así como en su ensayo sobre “La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica” la pérdida del aura no implica el fin del arte sino su radical transformación, y por tanto el surgimiento de formas de arte no auráticas (Benjamin, 2008b, pp. 40-42), de manera análoga la desaparición de la narración oral con su impronta artesanal característica no supone el fin de la narración sino la implosión de su forma para dar lugar a nuevas modalidades de narración, que ya no son artesanales sino que a través del montaje dan cuenta de las transformaciones técnicas.
A lo largo de los escritos de Benjamin, podemos encontrar otros ejemplos de novelistas que desafían la novela convencional, revolucionando la forma narrativa y experimentando sobre las potencialidades de nuevos modos de narración, como, entre otros, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Siegfried Kracauer, Ernest Hemingway y, desde el ámbito de la poesía, Charles Baudelaire (Benjamin, 2005, p. 331).7 Por ello, la novela puede, a través de la revolución de su forma, y especialmente de la discontinuidad de la trama, generar aperturas del sentido del relato, y aproximarse a un nuevo modo de concebir la narración que recupera algunos motivos de la épica de la narración oral, pero inscribiéndola al mismo tiempo en las transformaciones materiales de su época.
También en los trabajos de Benjamin sobre Kafka8 encontramos importantes pistas para una reconfiguración contemporánea de la narración. A Benjamin le interesa particularmente “comprender la técnica de Kafka en su calidad de narrador” (2009, p. 31; GS II/2, p. 429).9 Los relatos de Kafka nos permiten dilucidar algunas de las características de estas nuevas formas “descaradas” y “atrevidas” de narración de las que “aún no sabemos nada” (Benjamin, 2008a, p. 132). Por eso, es preciso destacar en qué sentido las historias de Kafka se aproximan al cuento, pero a la vez, detectar qué operaciones y “trucos” introduce en esa modalidad tradicional para desplegar una modalidad de narración peculiar.
Por un lado, los relatos de Kafka son caracterizados por Benjamin como “cuentos para dialécticos” (2009, p. 16; GS II/2, p. 415),10 lo que supone una transformación dialéctica de la actividad de narrar; por ejemplo, en lo que respecta a la oposición tradicional precisión-imprecisión en el desarrollo de los relatos. Así, Benjamin advierte que “la precisión de Kafka sería la de un impreciso” (2014, p. 205) porque incluso lo que parece imprecisión en sus relatos es producto de la precisión: lo que falta, lo que no se dice, lo que no se explica, lo que no se entiende, son movimientos minuciosamente pensados en sus historias. De este modo, Kafka estaría llevando a cabo la tarea que, con posterioridad, en sus “Borradores sobre novela y narración”, Benjamin demanda para el “nuevo narrador”: “Queremos nueva precisión, nueva imprecisión, en un único argot del narrar, historias dialectales de gran ciudad” (2008a, p. 132. Destacado por el autor). De este modo, Kafka introduce “pequeños trucos” (2009, p. 16; GS II/2, p. 415) en sus relatos para trastocar y dislocar la narración tradicional.
Por otro lado, incluso cuando escribe novelas, Kafka desafía la novela burguesa convencional, lo que explica que sus obras “no se asimilen completamente a las formas de la prosa de Occidente” (Benjamin, 2014, p. 40).11 Frente a la oposición benjaminiana entre cuento y narración, por una parte, y novela burguesa, por otra, puede apreciarse la relevancia de posicionar a Kafka en proximidad con los primeros y en disonancia con la última. En este sentido, los relatos de Kafka rompen con la continuidad de la trama de la novela al cobrar prominencia el gesto y al incorporar parábolas en su interior. El efecto de interrupción del gesto y de las parábolas hace de los relatos kafkianos una narración que desafía la continuidad de la trama. Esta modalidad peculiar de narración se diferencia, además, de la novela burguesa porque no se clausura, al carecer de final, y no “trasmite” un sentido. Por el contrario, Benjamin advierte que Kafka “fue adoptando todas las medidas imaginables contra la posible interpretación de sus textos” (2009, p. 23), que en consecuencia se resisten a ser encasillados en una interpretación acabada y nos interpelan con un “enigma” (2009, p. 10) o una “pregunta enigmática” (2014, p. 26),12 con lo que suscitan consternación [Bestürzung] (GS II/2, p. 410) entre los lectores –como sucede con los consejeros en el relato sobre Potemkin que abre el ensayo de Benjamin sobre Kafka (2009, pp. 9-10)–.13 Kafka recupera así el leitmotiv del “arte de narrar” de “mantener una historia libre de explicaciones al paso que se relata […] Lo extraordinario, lo maravilloso, se narran con la mayor exactitud, y no se le impone al lector la conexión psicológica del acontecer. Queda a su arbitrio explicarse el asunto tal como lo comprende” (2008a, VI, p. 68).
En este contexto, Benjamin sostiene que “el lenguaje de las novelas de Kafka se asemeja al cuento popular” (2014, p. 192). Incluso podría afirmarse que Kafka revivifica esta forma popular de narrar antes de que se desvanezca por completo, y al hacerlo recupera su potencial liberador pero transformando dialécticamente esa actividad, introduciendo sus pequeños trucos –los gestos, las parábolas, la precisión de la imprecisión, la falta de explicación, la carencia de final-14 para socavar la forma narrativa convencional (la continuidad de la trama, la naturaleza de los protagonistas, la clausura del final) y pasmar al lector, con lo que pone al descubierto lo inquietante y a la vez inhóspito [Unheimlichkeit] en el seno mismo de lo familiar y cotidiano.
Consideraciones finales
Los diversos mecanismos de interrupción de la trama que incorporan las “novelas” contemporáneas –y de los cuales hemos analizados algunos que están presentes en la obra de Döblin y de Kafka– dan lugar, desde la perspectiva de Benjamin, a una narración discontinua y fragmentaria, que excede y revoluciona la concepción narrativa tradicional. Desde una mirada que tome la descripción aristotélica de la trama como criterio de lo narrativo podría cuestionarse si muchas de las tentativas contemporáneas son genuinamente “narrativas”. Pero precisamente, se trata de poder esbozar nuevas formas narrativas que den cuenta del carácter fragmentario y episódico de la experiencia y de las condiciones de vida modernas. Por eso, esta desestructuración de la trama tradicional parece ser uno de los rasgos característicos de la narrativa del siglo XX. A través de la lectura benjaminiana hemos procurado esbozar algunos de los rasgos de una concepción ampliada de la narración que nos permitirían delinear ciertos movimientos y direcciones que signaron la narrativa contemporánea.
Referencias
Benjamin, W. (1991). Gesammelte Schriften, Band III. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Benjamin, W. (2002). La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia (Trad. P. Oyarzún Robles). Santiago de Chile: ARCIS-LOM.
Benjamin, W. (2005). Libro de los Pasajes (Trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera y F. Guerrero). Madrid: Akal.
Benjamin, W. (2008a). El narrador (Trad. P. Oyarzún Robles). Santiago de Chile: Metales pesados.
Benjamin, W. (2008b). Obras. Libro I, vol. 2 (Trad. J. Barja, F. Duque y F. Guerrero). Madrid: Abada.
Benjamin, W. (2009). Obras. Libro II, vol. 2 (Trad. J. Barja, F. Duque y F. Guerrero). Madrid: Abada.
Benjamin, W. (2012). El París de Baudelaire (Trad. M. Dimópulos). Buenos Aires: Eterna cadencia.
Benjamin, W. (2014). Sobre Kafka. Textos, discusiones, apuntes (Trad. M. Dimópulos). Buenos Aires: Eterna cadencia.
Di Pego, A. (2008). Experiencia estética y modernidad. La mirada de Benjamin de la fotografía y del cine. Question/Cuestión, 1(19). Recuperado de https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/617
Di Pego, A. (2014a). Mecanismos ilusorios, narración y crítica en Walter Benjamin. Trabajo presentado en I Jornadas Nacionales de Filosofía del Departamento de Filosofía. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.
Di Pego, A. (2014b). La politización del arte: la mirada de Walter Benjamin del teatro épico de Brecht. Trabajo presentado en V Jornadas Debates actuales de la Teoría Política Contemporánea. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires.
Di Pego, A. (2015a). La ambivalencia de la narración en Walter Benjamin. En F. Naishtat, E. G. Gallegos y Z. Yébenes (Coords.), Ráfagas de dirección múltiple. Abordajes de Walter Benjamin. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, Ciudad de México.
Di Pego, A. (2015b). Franz Kafka como narrador en clave benjaminiana. El papel de la astucia frente al mito. Trabajo presentado en el XVII Congreso Nacional de Filosofía de AFRA, Santa Fe.
Gagnebin, J. M. (2014). Memoria involuntaria y aprendizaje de la verdad. Ricœur relee a Proust. Boletín de Estética, 27, 5-26.
Ricœur, P. (1996a). Tiempo y narración III. El tiempo narrado (Trad. A. Neira Calvo). México D. F.: Siglo XXI.
Ricœur, P. (1996b). Sí mismo como otro (Trad. A. Neira Calvo). México D. F.: Siglo XXI.
Ricœur, P. (1998a). Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico (Trad. A. Neira Calvo). México D. F.: Siglo XXI.
Ricœur, P. (1998b). Tiempo y narración II. Configuración del tiempo en el relato de ficción (Trad. A. Neira Calvo). México D. F.: Siglo XXI.
Ricœur, P. (1999). Historia y narratividad (Trad. G. Aranzueque Sahuquillo). Barcelona: Paidós.
Ricœur, P. (2006). La vida: un relato en busca de narrador. Ágora. Papeles de filosofía, 25(2), 9-21.
Notas
1 Asimismo, en
Sí mismo como otro (
Ricœur, 1996b, pp. 140-141, nota al pie; pp. 165 y 166), encontramos tres referencias muy específicas a Benjamin. Nos ocuparemos de la referencia más adelante y ahora haremos mención a las otras dos que no se relacionan íntimamente con la línea argumentativa del presente trabajo. Una de las referencias a Benjamin remite a la noción de “consuelo” en relación con el modo en que la historia “puede ayudar al aprendizaje del morir” (
Ricœur, 1996b, p. 165). Otra de las menciones a Benjamin por parte de Ricœur remite a las implicaciones éticas del narrar, entendido en el sentido benjaminiano, como “el arte de intercambiar experiencias” (
Ricœur, 1996b, p. 166).
2 Al respecto, remitimos a nuestro artículo “La revelación del `quién´ en el mundo contemporáneo. Consideraciones a partir de las concepciones de Hannah Arendt y de Paul Ricœur” (Di Pego, 2013).
3 Al respecto, véase también “La identidad narrativa” (
Ricœur, 1999, pp. 222-223).
4 En Tiempo y narración de Ricœur no se encuentra ninguna mención a Alfred Döblin.
5 En sus “Borradores sobre novela y narración”, Benjamin se refiere en reiteradas ocasiones a un “nuevo narrador” (
2008a, pp. 135, 137).
6 Respecto de esta cuestión, remitimos a nuestros trabajos “Experiencia estética y modernidad. La mirada de Benjamin de la fotografía y del cine” (
Di Pego, 2008) y “La politización del arte: la mirada de Walter Benjamin del teatro épico de Brecht” (
Di Pego, 2014b).
7 Asimismo, en “Sobre algunos temas en Baudelaire” (1939), Benjamin analiza la obra de Proust para mostrar “cuáles fueron las operaciones necesarias para restaurar, en el presente, la figura del narrador” (
2012, p. 190). Las lecturas divergentes de Proust que realizan Benjamin y Ricœur ameritaría un trabajo especial. Sin embargo, quisiéramos destacar que, en lugar de ver en Proust desplegadas operaciones que hacen posible una narración transfigurada bajo las condiciones actuales, Ricœur considera, como advierte Gagnebin, que “la Recherche puede definirse como un largo recorrido narrativo necesario para el acercamiento progresivo y finalmente la unión de la voz del héroe y la del narrador, cuando el héroe reconoce al fin su vocación y deviene, entonces, escritor-narrador” (
2014, p. 10). De este modo, a Ricœur se le escapa que la obra de Proust tiene “que ver con la copiosidad de la escritura, con una organicidad independiente, incluso salvaje, de la pulsión narrativa” (
Gagnebin, 2014, p. 18). Asimismo, el papel del cuerpo en Proust encuentra un lugar destacado en el análisis de Benjamin mientras que se desdibuja en el estudio de Ricœur.
8 Mientras que la figura de Kafka resulta sumamente significativa en la concepción benjaminiana de la narración, en el caso de Ricœur encontramos apenas tres referencias muy específicas a la obra de Kafka a lo largo de las más de mil páginas de
Tiempo y narración. La primera lo menciona como un caso de narraciones que poseen “poder enigmático” (
Ricœur, 1998a p. 146), la segunda remite a la designación de los protagonistas con iniciales por parte de Kafka (
Ricœur, 1998b, p. 388) y la tercera refiere a la permutación de la primera persona por la tercera persona como forma de experimentación en la narración (
Ricœur, 1998b, p. 515).
9 “Von hier aus erst läßt sich die Technik, die Kafka als Erzähler hat, begreifen”.
10 En alemán, “Märchen für Dialektiker”. Asimismo, El narrador se referirá en un sentido similar a “historias dialectales” (
Benjamin, 2008a, p. 132).
11 En la traducción de las
Obras se omite una negación en esta oración, con lo que se invierte el sentido de la frase, que en realidad sostiene: “Claro que esto no impide que las obras de Kafka puedan integrarse por completo en las formas de la prosa de Occidente” (
2009, p. 21). La frase del original en alemán reza: “Das hindert nicht, daß seine Stücke nicht gänzlich in die Prozaformen des Abendlands eingehen” (GS II/2, p. 420).
12 El término que Benjamin utiliza es “Rätselfrage” (GS II/2, p. 410).
13 La historia sobre Potemkin también resulta esclarecedora del carácter no-clausurado de la narración, de su dinámica movilizadora y de la “nueva objetividad” que surgiría de esta apertura misma del relato, en la medida en que las diversas interpretaciones constituyen a su vez distintas perspectivas desde las que puede ser abordado algo.
14 Pero también otros pequeños trucos que aquí no podemos analizar, como el aplazamiento y la desfiguración. Al respecto, remitimos a nuestro trabajo
Franz Kafkacomo narrador en clave benjaminiana.
El papel de la astucia frente al mito presentado en el XVII Congreso Nacional de Filosofía de AFRA (
Di Pego, 2015b).
Recepción: 24 julio 2024
Aprobación: 22 agosto 2024
Publicación: 01 diciembre 2024
 Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e111, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392
Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e111, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional