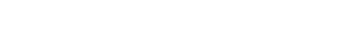Es una alegría difundir la puesta en circulación de este libro, que acerca el pensamiento de Flora Tristán a todo público desde el marco de una colección sostenida por una Universidad Pública con el compromiso de visibilizar saberes para la transformación.
La presentación de Flora Tristán que nos entregan Luisina Bolla y Eliana Debia, es una invitación a interrogarnos por nuestro papel en la producción de conocimiento y por el significado de América Latina (¿Es una situación del pensamiento? ¿La caracteriza el desde, el dónde, el cómo, el quién? ¿Qué mixturas y articulaciones la conforman?). Al respecto, Bolla y Debia trazan una semblanza de la autora que la sitúa entre Francia y Perú, en un mestizaje identitario que pulsará su pensamiento y el modo de problematizar las estructuras injustas de la trama capitalismo, patriarcado, colonialismo. El libro logra un delicado equilibrio entre el recorrido vital de Flora Tristán y su producción escrita, al brindar un relato que exhibe sus condiciones materiales de posibilidad y no incurre en la gesta heroica.
La introducción al pensamiento de Flora Tristán que nos ofrecen, sortea la dificultad de reconstruir una perspectiva que no quedó plasmada en un único formato, por lo que Luisina Bolla y Eliana Debia han tenido que rastrear entre el testimonio autobiográfico, los relatos de viaje, la crítica social, el programa político y las cartas. Lugares de enunciación, todos, en los que la pluma de Flora no deja de ser testimonial (pp. 18-19). ¡Qué desafío para los estándares académicos! ¿Podría una pensadora autodidacta tan libre de cánones considerarse antecesora en una genealogía intelectual?
Las condiciones para una respuesta afirmativa implican al menos, una sensibilidad de clase y de género, que desnude los supuestos del sujeto conocedor, que nos abra a una epistemología de la sospecha respecto de la neutralidad en la producción del saber. Esta afirmación la hacen Luisina Bolla y Eliana Debia cuando nos proponen una lectura de Tristán como socióloga pero también como filósofa, a la vez que encuentran en sus textos un modo precursor de articular feminismo y socialismo, así como de plantear la problemática colonial en la asunción misma de su condición de paria. En este sentido, el carácter paria como lugar existencial desde el que Flora observa, piensa y escribe, es la posición crítica que tensa cualquier pretensión de universalidad. Esto permite ubicarla en una genealogía de pensadoras y pensadores que disputan el carácter neutral del conocimiento.
Ahora bien, aceptar tales asunciones, conlleva incorporar a las epistemologías críticas, la dimensión colonial y también la perspectiva feminista que nos permitan resignificar la noción de autoridad epistémica y revisar los modos en que la academia construye sus genealogías. Como señalan las autoras, se trata de involucrarse en una sociología de las ausencias (p. 27) que ilumina las contribuciones negadas de muchas pensadoras y muchos pensadores. Enunciar de modo situado, hacerlo a-metódicamente desde las reglas instituidas por el androcentrismo colonial académico, son transgresiones que se pagan con la exclusión genealógica para las y los antecesoras/es, pero también todavía para quienes toman el riesgo de su rescate.
Luisina Bolla y Eliana Debia recuperan a Flora Tristán de la zona del no-ser, al poner en valor su condición de paria como estilo específico de praxis. En función de ello, la organización del libro sigue el derrotero de los desplazamientos de Tristán en sus Peregrinaciones como paria entre Perú, Londres y Francia, para destacar su cuestionamiento al desarrollo de la faz industrial del capitalismo que, como bien señalan las autoras, se combina con una lúcida crítica al colonialismo (p. 27). Además, estos análisis están atravesados por una constante: la preocupación por la situación de las mujeres para las que, en su propuesta política de Unión Obrera, hace un llamamiento especial. Así lo destacan las autoras: “Su convocatoria a las mujeres para que formen parte de la unión universal obrera es sumamente significativa, no solo porque recupera temas y problemas en relación con las mujeres que aparecen en sus obras anteriores, sino porque considera obreras a todas las mujeres” (p. 55). Esta consideración resulta también precursora respecto de visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres en el espacio privado, que produce valor y es condición de posibilidad del carácter libre de la fuerza de trabajo.
En este sentido, el libro establece los diversos puntos en que Flora Tristán es precursora de planteos que se atribuirán como originarios del marxismo en el siglo XIX, de los feminismos interseccionales del siglo XX, de las metodologías contemporáneas de las ciencias sociales. Por eso destacan que Paseos por Londres puede considerarse una verdadera obra sociológica donde las novedosas formas de indagación anticipan la idea actual de trabajo de campo (pp. 39-40). Igualmente, Flora Tristán como investigadora, exhibe las tareas de su oficio: “el haber estado entre siete y ocho horas diarias ‒acompañada de dos amigos varones armados con bastones‒ observando las calles del barrio londinense de Waterloo-road, donde las mujeres públicas ejercían su oficio, bajo la guardia de agentes de la prostitución (sus mantenidos, como ella los refiere)” (p. 46). Sirvan estos hitos del libro como invitación a su lectura.
Desde el ejercicio de un pensamiento situado, la puesta en valor de Flora Tristán para el feminismo local la inició Clara Kuschnir, con su artículo “Algunas reflexiones sobre las ideas de Flora Tristán” publicado en la revista Hiparquia Vol. II, 1989. La autora, también conocida como Clara Fontana (1926-2016), fue una filósofa y periodista feminista, socia fundadora de la primera asociación argentina de mujeres en filosofía (AAMEF) que, entre otras actividades, editó la revista Hiparquia. En dicho artículo, Clara Kuschnir destacaba que Flora Tristán perteneció a la generación que vivió el apogeo y la caída del imperio napoleónico. Ahora bien, esto implica que vivió un período en el que sufrió los avatares de la prohibición del divorcio, lo que incidió en marcas trágicas de su biografía, y de la prohibición de la libertad de prensa y de reunión, improntas también de sus dificultades para editar, toda vez que se trataba de textos que defendían los intereses de la clase obrera.
Asimismo, la lectura de Clara Kuschnir interpretaba que en la categoría “raza-mujer” usada por Tristán se encontraba anunciada la categoría “género”, pues con ella mostraba cómo la complicidad de la ley, la ciencia, la religión y la sociedad completa hacen de las mujeres seres inferiores y oprimidos. Así, a fines de la década del 80 en el siglo XX, que implicó el comienzo de los estudios de género en nuestras academias, Clara Kuschnir consideraba la actualidad de Flora Tristán en tanto el modo en que problematizaba la situación de las mujeres iba más allá de la biología y la política y se extendía hasta la raíz misma del debate sobre la naturaleza humana. En su artículo busca aproximarse a la obra de Tristán desde una metodología que subordine el análisis a una interpretación comprensiva y personalizada del texto, afirma: “En rigor se trata de un viaje a la intimidad del pensamiento de Flora Tristán”. Y la imagen del viaje le evoca a otra pensadora paria, aunque del siglo XX, María Lugones (1944-2020), filósofa descolonial oriunda de Argentina y radicada en Estados Unidos, influencia ineludible para los inicios de las investigaciones en género en nuestro país.
En “Playfulness, World-Travelling and Loving Perception” que se conoce en español como “Alegría de jugar, viajar-'mundos' y percepción amorosa” Lugones afirma: “Cuando era niña, me enseñaron a percibir con arrogancia. Yo también he sido el objeto de percepción arrogante. Aunque no soy una mujer blanca / anglosajona, lo cual es una indicación de que el concepto de percepción arrogante se puede usar transculturalmente y que los hombres blancos / anglosajones no son los únicos perceptores arrogantes. Criada en Argentina viendo hombres y mujeres de medios considerables que injertan la sustancia de sus sirvientes en ellos mismos. Yo valoraba mi ascendencia rural 'gaucho' porque su ethos siempre ha sido uno de independencia en la pobreza a través de una enorme soledad, coraje y autosuficiencia. Encontré inspiración en este espíritu y nunca me comprometí a ser quebrantada por la percepción arrogante” (Lugones en Bidaseca, 2021, pp. 41-42).
La pintura de Tristán que nos brindan Luisina Bolla y Eliana Debia hace de ella una observadora participante amorosa, que en cierto modo practica otra manera de mirar, que desacomoda las arrogancias. Este cambio de percepción al que alude Lugones, implica viajar, aunque sea metafóricamente: “El cambio de ser una persona a ser una persona diferente es lo que yo llamo ‘viajar’ (1987, p. 11). El desplazamiento del viaje (del yo) permite así el encuentro con la otra persona en su diferencia cultural, racial, sexual. Esta posibilidad de cruzar subjetividades y sus lugares de enunciación es central en la praxis feminista descolonial, en la co-creación de un sentido de interdependencia pluralista e inclusiva” (1987, p. 11). La figuración del viaje resulta una significación importante en la producción de Lugones que se visibiliza bien en su obra Peregrinajes. Teorizar una coalición entre múltiples opresiones donde “la teórica callejera pregunta una y otra vez: ¿dentro de qué conjunto de limitaciones conceptuales, axiológicas, institucionales, materiales se construye el significado del ser que es posible?” (Lugones, 2021, p. 345).
Mujeres pensadoras, peregrinas, desterradas de Estados y de familias, que reivindican el posicionamiento marginal para producir una teoría insubordinada al status quo en la que peregrinar forma parte del estilo. Lugones hasta el final publicará desde el umbral de la academia, involucrada con escuelas populares antes que con el sistema internacional de indexaciones. Tristán, en su pionera invitación a la unidad de obreras y obreros, innovará también en un modo de edición por suscripciones, que constituirá su “vida apostólica” (p. 51).
Luisina Bolla y Eliana Debia destacan que Flora Tristán “logró publicar [Unión Obrera] con una primera edición de 4.000 ejemplares, renunciando a los beneficios de su venta para uso personal porque “su intención es hacer, con ese dinero, otros libritos cuyo objetivo sería el mismo: la instrucción de las clases obreras” (p. 51).
Se agradece esta semblanza de la obra y figura de Flora Tristán como pensadora situada, que nos invita a revisar nuestros compromisos, tarea más que necesaria en el actual contexto de repliegue conservador.
 Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e114, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392
Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e114, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional