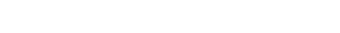En el primer volumen de su Historia de la sexualidad, Michel Foucault (2011) piensa la biopolítica como aquel conjunto de estrategias encaminadas al gobierno de poblaciones en relación con fenómenos vitales como el nacimiento, la mortalidad, la natalidad, las enfermedades, etc., y el biopoder en términos de la intervención sobre los cuerpos de los individuos para moldearlos y adecuarlos con regulaciones sociales e históricas. En ese marco también se desarrolla el sentido inaugural de la llamada analítica del poder, según la cual los ejercicios de poder son inmanentes a lo social. Este planteamiento constituye, hoy día, un paradigma a partir del cual, en contra del cual y respecto al cual se han desarrollado innumerables reflexiones críticas que buscan dar cuenta de fenómenos complejos cuya particularidad se ubica en la producción de desigualdades, discriminación, opresión, subordinación, etcétera.
El libro del que ahora mismo se trata: Destellos de una biopolítica afirmativa, presenta una labor reflexiva y colaborativa que se ubica en este paradigma, pero lo hace desde una perspectiva teórico-conceptual de sumo interés, a saber: al acompañar la noción central de biopolítica con el calificativo “afirmativa” se la desplaza respecto de consideraciones dicotómicas y/u oposicionales, en virtud de las cuales la relación entre bíos y política podría quedar reducida a la pregunta en torno a si la vida se produce, o bien, se niega. En un esquema de este tipo, sin embargo, lo que se pierde es la complejidad y la multidireccionalidad de las fuerzas que entran en pugna en una determinada distribución social e histórica. Frente a tal lógica dicotómica que obligaría a elegir entre producción o negación ‒incluso, destrucción‒ de la vida en ciertos entramados sociopolíticos, Destellos de una biopolítica afirmativa lo que pone en marcha es, justamente, una operación político-reflexiva condensada en el calificativo “afirmativa”.
En el universo lingüístico, “afirmar” nos remite a la acción de dar por cierto algo o de atribuir existencia a través del “sí” (Real Academia Española, 2024). En la lógica del Uno propia de la metafísica de la presencia, esa afirmación implicaría su diferencia jerarquizada frente a un “no”, aquello que quedaría, por tanto, no dado por cierto, es decir, negado y excluido de los márgenes de lo existente. Pero eso, en la tradición colonial-capitalista-y-patriarcal. En el libro lo que encontramos es la afirmación de posibilidades otras: formas de existencia, modos de relacionalidad, temporalidades, que se dan por ciertas, es decir, se reconocen como estando ya ahí, aunque muchas veces oscurecidas por la hegemonía del Uno capitalista-colonial-patriarcal que pretende cercar y suprimir. Dicha afirmación, considero, se enmarca en una incorporación descolonial, transfeminista y crítica del neoliberalismo de aquella sentencia foucaultiana según la cual “donde hay poder, hay resistencia”. (Foucault, 2011, p. 89) El “hay” es, aquí, la operación de afirmar. Así, en este conjunto de textos reunidos bajo el título Destellos de una biopolítica afirmativa lo que se pone en marcha es un despliegue de afirmaciones en medio de un panorama no sólo complejo, sino muchas veces también desalentador: un paisaje atravesado por la violencia en sus distintas manifestaciones.
En su texto inaugural, Mabel Campagnoli nos ofrece un recorrido por diversas recepciones contemporáneas del planteamiento foucaultiano, donde el centro de atención está armado alrededor de los vínculos entre vida y violencia, no pensadas como fuerzas opuestas entre sí, donde además la segunda sería una tendencia meramente destructiva de la primera. Más bien, la autora nos exhorta a una re-exploración de dicho vínculo a partir de una concepción de la violencia como fuerza vital e incesante de movimiento que retoma de Fernando García Massip. Es decir, ya no sólo una biopolítica, sino una vio-política. Y desde esas coordenadas, la oposición entre positividad o negatividad atribuida a las armazones políticas en medio de las cuales se entretejen o suprimen formas de vida, se sacude para dar paso a la búsqueda de esas posibilidades otras: afirmaciones críticas de la resistencia y de modos otros de concebir la vida.
La segunda parte del libro, titulada “La resistencia en los cuerpos, las subjetividades y sus creaciones” reúne tres textos conectados por la lectura a contra pelo de prácticas y estrategias de ejercicio del poder sobre los cuerpos que insisten en que “donde hay poder, hay resistencia”. Dolores Pezzani lleva a cabo un trabajo genealógico sobre las pruebas de verificación de sexo en el deporte a partir de cruces entre lógicas globales y locales. Su lectura queer y descolonial enfatiza la imposibilidad química, biológica y política de una determinación última de lo que es un cuerpo en correspondencia con el marco sexual binario de hombre/mujer o masculino/femenino. La autora reconoce, por un lado, que sí son necesarios criterios de diferenciación para generar encuentros deportivos equitativos, por el otro, enfatiza que la generación de estos criterios no siempre ha de reinscribir los presupuestos fármaco-pornográficos del régimen heterosexual y capitalista, sino que hay modos de diferenciación, como el peso, que evitan la segregación sexual.
Por su parte, Julieta Maiarú abre la temporalidad del discurso de odio para hallar sus grietas, los puntos de fractura desde donde se fugan y fraguan las resistencias. Así, si el discurso de odio se piensa ‒siguiendo a Butler‒ como un coro de voces actualizadas, al modo de citas, en diversos contextos espaciotemporales, un coro que construye un tiempo circular donde las voces hablan al unísono, en sus fracturas hallamos una pluralidad de tiempos irreductibles y voces que suenan siempre en su diferencia. Un coro de voces antirracistas como evocaciones de pasados no clausurados, entrecruzados con la presencia de las ancestras en su apertura a un porvenir impredecible.
Luciana Szeinfeld cierra esta sección con una intervención crítica e inesperada sobre la tradición musical moderna que desconecta, aparta y suprime la dimensión encarnada, al tiempo que se articula con la lógica mercantil. Este régimen moderno de producción musical cancela la espontaneidad y la resonancia corporal en favor de una distinción entre expertos y consumidores, especialistas e ignorantes. Desde el Sur global y la experiencia de la colonización, esta distribución política del fenómeno musical se traduce en la degradación del disfrute, la interconexión corporal y la improvisación musical que acontece en los márgenes y donde anida una potencia vital cuyas expresiones pasan por el movimiento impredecible de los cuerpos: cuando tocan los instrumentos, al cantar en vivo, estando en medio del baile o escuchando la reunión de la pluralidad acústica. En estas expresiones vitales de la potencia el énfasis aparece en las acciones como movimientos necesaria e inevitablemente encarnados: tocar, cantar, bailar, escuchar, acciones que afirman temporalidades vibratorias e incontenibles.
Como mencioné antes, esta segunda parte del libro puede pensarse como una reescritura del carácter inmanente de la resistencia, donde se afirman, es decir, se reconocen como existiendo dinámicas, tiempos, sujetos y cuerpos que la tradición occidental que privilegia el Uno universal y abstracto ha buscado suprimir, oscurecer, negar y excluir de los marcos de lo inteligible, de lo posible y de la vida. Con lo anterior, no quiero sugerir que la resistencia deba entenderse como un movimiento de oposición exclusivamente, sino a la vez como la emergencia de puntos de fuga donde se deja sentir el calor que producen los destellos de mundos otros, de potencias virtuales. Estos deslizamientos y mutaciones entre oposiciones y aperturas, entre la crítica y la afirmación, es un modo que propongo para aproximarnos al tránsito de la segunda parte a la tercera y última de este libro.
Para ser todavía más precisa, quisiera sugerir que dicho tránsito podría pensarse en los siguientes términos, a saber: si la segunda sección, como he dicho, se teje como una reescritura de la afirmación foucaultiana según la cual “donde hay poder, hay resistencia”, la tercera parte del libro bien podría condensarse en una formulación-continuación de tal sentencia, a la manera de “donde hay resistencia, hay…”. Hay: devenir, multiplicidad, diferencia, mezclas, materias… y un inabarcable etcétera. Así, el título de la sección “Nuevas ontologías” nos devuelve a la operación afirmativa sin caer en la metafísica de la presencia, ya que la pregunta aquí no se tramita como el clásico qué es el Ser, sino qué hay. Y aquello que se delinea no son ni siquiera sustantivos, sino que lxs autorxs que se encuentran (y con quienes nos encontramos) a través de estos textos nos invitan a pensar desde el verbo, desde la acción.
El libro invita provocativamente a una especie de radicalización de la resistencia. Un ir más allá, no en el sentido occidental de la transcendencia, sino como un atravesamiento que, en el camino, va produciendo detonaciones que abren aún más las grietas y las fracturas. Los primeros dos textos, de Sol Peláez (“Notas sobre la diferencia sexual”) y Ariel Martínez (“El antifundacionalismo escotomizado de Luce Irigaray”), se dejan sentir como un llamamiento político contundente que grita: vayamos a los márgenes de los márgenes, a las zonas sin destellos, llevémonos ahí donde parece haber más riesgo. Y, efectivamente, nos llevan ahí: a una exploración detenida y contagiosa del pensamiento de la diferencia sexual que, hoy, se revela tan polémico. En tiempos donde los discursos del feminismo radical transexcluyente y los movimientos neoconservadores y neofascistas alrededor del globo generan tal efervescencia, parecería peligroso volvernos hacia planteamientos históricamente tildados de esencialistas. Sin embargo, tanto Peláez como Martínez toman ese riesgo y con éxito, pues a través de sus reflexiones se activan ‒esto es, se afirman‒ lecturas que nos demandan ir a esas zonas escabrosas y situarnos en la disputa, no rehuirla.
En ese sentido, no es mera casualidad que el libro cierre con una intervención que en su título ya anuncia ese llamado teórico-ético-político en toda su forma: ir hacia un paradigma otro en la forma de un desprendimiento a cargo de Malen Azul Calderón. Aquí, la autora apela a la producción de un lenguaje intersticial y liminal que permita abrir, esto es, afirmar el carácter inevitablemente relacional y conflictivo de la vida en su multiplicidad. En una zona fronteriza inlocalizable, este lenguaje se imbrica con materialidades, memorias, cuerpos y tiempos otros. Se trata, dice la autora, de una biopolítica afirmativa que “se ocupa de la producción de afectos y redes desde los gritos del sujeto, desde ‘las miserias a las que fueron llevadas por años de colonialismo […] para re-aprender a ser” (p. 221). Gritos y miserias son la materia prima de la afirmación de nuevas pedagogías figuradas en acciones de resistencia y reescritura como la autodefensa de Higui (atacada en 2016 por un grupo de varones que, en una citación del coro propio del régimen cis-heterosexual y colonial, la agredieron por las incomodidades producidas por su existencia lesbiana, pero que gracias al acompañamiento y la disputa transfeminista en las calles y en las leyes, fue absuelta en 2022). Así, este paradigma otro no exhaustivo ni excluyente, se afirma como una exhortación al movimiento permanente de fuerzas: desde el desaprender hacia el trabajo de apertura de las categorías sociales para desprenderlas de las operaciones y presupuestos que niegan y suprimen lo que hay: devenir, diferencia, mezclas, materias, multiplicidad, pluralidad, temporalidades…
Destellos de una biopolítica afirmativa es una afirmación, a la vez que una exhortación, un llamado y una exigencia política en torno a la necesidad vital de mantener el trabajo de reflexión en movimiento y siempre comprometido con el reconocimiento y la activación de las grietas y las fugas que hay en medio o en el cruce de los vectores de poder. Hagamos caso a este llamado y sigamos afirmando que donde hay poder, hay…
 Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e115, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392
Revista de Filosofía (La Plata), vol. 54, núm. 2, e115, diciembre 2024 - mayo 2025. ISSN 2953-3392 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional