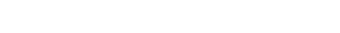Reseñas
Colapietro, Vincent M. Acción, sociabilidad y drama. Un retrato pragmatista del animal humano, La Plata, Edulp, 2020, 222 páginas
Vincent M. Colapietro, en colaboración con un grupo de intelectuales argentinos, presenta la primera muestra en español de su obra. En esta ocasión, como el título lo indica, propone una descripción pragmatista del animal humano, una empresa cuyo punto de partida es una re-lectura sumamente innovadora y actualizada de la tradición filosófica iniciada por Peirce, James y Dewey.
El volumen se estructura en un prólogo, una introducción, cinco ensayos cotejados cada uno por un comentario crítico y un epílogo. En el prólogo, los coordinadores (Cristina Di Gregori, Federico López y Livio Mattarollo) presentan la noción de la filosofía que está en la base de las reflexiones con las que se encontrará el lector. Postulan la filosofía como una práctica centrada en el análisis reflexivo y crítico de los problemas centrales de las sociedades, con el objetivo de proponer soluciones cuya adecuación debe ser testeada en el curso de la experiencia. En la introducción, Colapietro presenta el programa del volumen y refuerza esta noción afirmando que Peirce, James y Dewey habían comprendido que la filosofía emerge de y debe abordar el drama en curso de la experiencia humana.
En el capítulo 1, Colapietro argumenta que la filosofía es dramaturgia (el drama de la vida revivido en el pensamiento) y argumenta, siguiendo a Dewey, que para contribuir a volver deseable la experiencia, aquella debe mirar hacia el pasado y analizar las fuerzas y condiciones que dan forma a la experiencia presente. Esta empresa, añade, tiene como condición equilibrar la autonomía y heteronomía filosóficas; vale decir, la autonomía del pensar debería tener como punto de partida las condiciones y fuerzas de nuestra experiencia vital y en curso (heteronomía). En su comentario crítico, sobre el primer punto Federico López argumenta que, dado que la argumentación y la crítica son características constitutivas de la filosofía, que nos permiten distinguirla del arte, por ejemplo, la caracterización de Colapietro debería incluirlas. Sobre el par autonomía-heteronomía en filosofía, advierte que la autonomía de la filosofía debe defenderse sólo cuando se promueve igualmente su compromiso con el presente, pues podría correrse el riesgo de motivar investigaciones ociosas e irresponsables.
En el capítulo 2, a medio camino entre el reduccionismo de aquellos enfoques que basados en la neurociencia desestiman el carácter situado del organismo humano, y el cartesianismo, que concibe al sujeto como un “yo” incorpóreo y a-histórico, Colapietro retrata al animal humano como un agente social, histórico y reflexivo. Argumenta que la interioridad del organismo humano es social y emerge progresivamente mediante la adquisición y la modificación de funciones reflexivas mediadas por transacciones sociales y simbólicas históricamente situadas. En su comentario, José Jatuff sostiene que, si bien esta explicación de la génesis de la interioridad es razonable, deja abierta la cuestión de la posibilidad de la autonomía política y/o existencial de las personas en sociedades en las que, como las nuestras, los individuos generan una dependencia psíquica demasiado fuerte con respecto a los otros.
En el capítulo 3, Colapietro reflexiona sobre la noción de auto-comprensión humana en general y filosófica en particular y, a modo de ejemplo, revisa la auto-incomprensión que Peirce tuvo de su filosofía. A contrapelo de la tendencia contemporánea a exagerar el carácter ficticio de la narración, argumenta que la auto-narración humana y filosófica no es ni siempre verdadera ni siempre una ficción, sino que es falible. Si esto es así, la auto-incomprensión filosófica de Peirce, sugiere, es una razón no para abandonar toda auto-narración filosófica, sino para producir nuevas y mejores narraciones. En su comentario, Cristina Di Gregori y Livio Mattarollo argumentan que aquí Colapietro introduce un sentido experiencial del escepticismo que, al tomar la duda como un componente metodológico crucial de todo proceso de investigación, es compatible con el falibilismo. Luego, señalan que este es una propuesta de gran valor en tanto aporta a los debates contemporáneos sobre la auto-comprensión y en cuanto amplía y aclara consecuencias de la filosofía de Peirce y promueve una concepción renovada del quehacer filosófico.
En el capítulo 4, Colapietro reflexiona sobre la dimensión trágica de la experiencia humana y propone concebir el sentido de lo trágico como un fenómeno moral vinculado a un sentimiento de pérdida irremediable. Argumenta que, en tanto se trata de una experiencia propia de nuestra condición humana, una filosofía pragmatista debe tener el suficiente sentido de lo trágico como para producir un vocabulario que le permita ocuparse de dimensiones trágicas de la existencia, tales como el trabajo de duelo, la narración y/o la estupidez en tanto reverso posible de la inteligencia. Si se pretende realizar esta empresa seriamente, advierte, deben retomarse recursos de distintas tradiciones y saberes teóricos actuales. En su comentario, Victoria Paz Sánchez García y Leopoldo Rueda señalan que, si la filosofía debe tener sentido de lo trágico, entonces debe reflexionar de manera urgente sobre la perversión/irracionalidad. Siguiendo a Clarence Irving Lewis, argumentan que en reiteradas ocasiones el problema no es la estupidez (fracaso en el aprendizaje), sino el hecho de que, aun conociendo el curso de acción adecuado, hay humanos que deciden en función de intereses arbitrarios o perversos. Luego, señalan que el sentido deweyano de lo trágico puede servir para esta empresa, pues, entre los pragmatistas, habría sido quien, en lugar de considerar la tragedia como algo irremediable, intentó remediarla de modo que no volviera a producirse.
En el capítulo 5 Colapietro ofrece una concepción relacional de la realidad y una comprensión comunitaria de la agencia humana que pone en jaque la ontología individualista occidental. Argumenta que las unidades de la naturaleza son siempre ensamblajes en tensión, al igual que los arrecifes o las selvas tropicales, y no sistemas cerrados. De la misma manera, la agencia es relacional y, en este sentido, implica responsabilidades con los otros y las otras. En consecuencia, su propuesta ontológica supone además un batacazo a la figura del rey filósofo platónico, pues más que decir cómo deben obrar las masas, los filósofos deberían ser ciudadanos democráticamente comprometidos con las problemáticas sociales de su tiempo.
En su comentario, Analía Melamed recupera la dimensión artística de la caracterización de la filosofía como dramaturgia ofrecida por Colapietro en el primer capítulo y muestra tres sentidos en los que la ontología presentada en el último ensayo es compatible con En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. En este sentido, sostiene que, al igual que aquí, en la novela de Proust el yo es comunitario, pues sus cualidades son consecuencia de su pertenencia a un grupo, y es relacional con el mundo y las cosas que lo rodean. Además, muestra que la representación que Proust hace de los salones sociales aristocráticos es compatible con la idea de ensamblaje de la ontología propuesta por Colapietro. Estas dimensiones, explica Melamed, permitirían pensar que el lenguaje poético puede auxiliar al vocabulario teórico cuando este se encuentra ante límites infranqueables.
En el epílogo, Nicolás Parra-Herrera ofrece un retrato de Colapietro y su filosofía. Nos dice que es un filósofo poeta, del jazz, de los signos y pragmatista. Lo primero, porque es consciente de que, a su modo, filosofía y poesía son actividades que permiten construir metáforas-vocabularios para comprender nuestra humanidad y el mundo que habitamos. Lo segundo, porque cree que, al igual que este género urbano, la filosofía es una actividad comunitaria, reflexiva y auto-crítica. Lo tercero, porque es un creyente en la dimensión performativa y transformadora del lenguaje. Lo último, porque cree que la inteligencia es experimental, adopta el conjeturismo (la idea de que el conocimiento es falible, pero la acción es una necesidad de la experiencia) y cree que el objeto de la filosofía es, o debería ser, la experiencia humana.
El volumen ofrece más un boceto que un retrato. A primera vista, esta caracterización se puede tomar como una crítica, pero en realidad quiere resaltar la mayor virtud del libro. En efecto, no se ofrece un retrato para encuadrar y ser contemplado, sino una serie de bocetos sumamente precisos y perfectibles de aquello que debe ser siempre nuevamente retratado: el animal humano. Además, esta virtud muestra perfecta coherencia con la concepción de la filosofía que inspira cada una de las voces que intervienen en el volumen. Finalmente, cabe señalar que es un libro que, si bien permite un acercamiento claro a las ideas de los clásicos del pragmatismo, realmente está dirigido a quienes quieran aceptar la responsabilidad filosófica, crítica y constructiva que conlleva comprometerse con el drama en curso que es la vida humana. En este sentido, es una invitación a reflexionar colectivamente acerca de cómo hacer filosofía para mejorar las condiciones de nuestra vida humana, demasiado humana.

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional