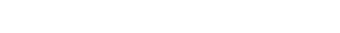El libro del historiador y teórico chileno Pablo Aravena cuenta con un título y un subtítulo impactantes, que dejan en claro el camino que tomará el autor: partir de los diagnósticos sobre la experiencia histórica disponible (posmoderna, podría decirse), caracterizada por la falta de lenguaje, para dar cuenta de la velocidad de los cambios históricos, frente a los cuales hemos quedado prácticamente “mudos”. El lenguaje ya no parece alcanzar para nombrar lo que sucede aceleradamente, acontecimientos que “irrumpen” en nuestra vida diaria sin darnos respiro y frente a los cuales vemos irse a la deriva las esperanzas de que sea posible algún progreso histórico. La vida actual parece atravesada por un régimen temporal de aceleración y catástrofe, que encamina a los sujetos sociales a una nueva forma de alienación. Vivimos bajo la presión de que ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo. No lo tenemos para nuestras vidas individuales (tiempo libre, tiempo de disfrute, tiempo de ocio, tiempo de afectos) ni parece ya tenerlo la especie, que se enfrenta, como nunca antes, a la amenaza de su extinción (y con ella, la de toda otra forma de vida en nuestro planeta).
Se trata de un libro compuesto por una introducción y seis textos que ya fueron publicados en otros formatos o leídos como conferencias.1 Todos ellos presentan una interesante aproximación a las experiencias históricas en el marco de la pérdida paulatina de la fe en el futuro y la disección del pasado, convertido en objeto de turismo o mercancía (p. 18). Se trata, dice el autor, de un libro escrito desde la teoría de la historia, pero podríamos decir, también, que es un libro filosófico. En efecto, los historiadores más reflexivos se han alimentado de la filosofía de la historia, a la que también han provisto de un conjunto de conceptos que ganan en densidad a expensas del carácter abstracto que suele caracterizar a la reflexión vacua. No es vano que Aravena cite reiteradamente a François Hartog, autor de la tesis de que estamos envueltos en un régimen de tiempo “presentista” y quien, junto a otros historiadores, entre quienes podríamos incluir a Joan W. Scott, han puesto su mirada en la condición histórica de los seres humanos en las sociedades occidentales.
En el primer capítulo, “Nostalgia del tiempo futuro” (escrito a partir de una conferencia), Aravena analiza el tiempo actual como uno que se ha quedado sin futuro. En este punto, abreva en varios de los autores que, a partir del análisis de Koselleck sobre la Modernidad, entienden que ya no tenemos disponible un futuro abierto, objeto de deseo y, también, de planificación, sino más bien una expectativa de desastre por venir. Así, da cuenta de la tesis del denominado “antropoceno”, según la cual “la humanidad como fuerza geológica que ha modificado el sistema climático” sería la gran responsable de que el planeta en su conjunto esté enfrentando una crisis que puede concluir no sólo con la extinción de la especie humana, sino incluso de otras especies (p. 28). En ese marco de un futuro “catastrófico”, los agentes históricos nos percibimos con una “escasa posibilidad de intervenir y redireccionar procesos ya en curso” (p. 24). La ausencia de futuro deja a las comunidades históricas sin marcos en los cuales inscribir sus acontecimientos; de ahí la sensación que nos acompaña, sobre todo desde inicios de este siglo, de que vivimos sumergidos en una constante aceleración que no sabemos adónde nos lleva. Este diagnóstico reaparece a lo largo de los ensayos y vertebra toda la argumentación del autor.
El breve capítulo 2 del libro lleva como título “El ‘estado de ánimo finalista’. (Vuelta sobre Paolo Virno)” y es una reflexión sobre El recuerdo del presente, del mismo Virno. En su análisis, Aravena se centra en la elucidación de la “facultad mnésica”, la cual, además de “conectarnos con un puro pasado, tiene también la función de brindarnos el acceso a la historicidad de la experiencia” (p. 42), muy en especial en el fenómeno del déjà vu. Este es caracterizado no como un defecto de la memoria, sino como su extensión, bajo la cual el presente “es evocado al mismo tiempo que se cumple” (p. 43) y sería condición de un “estado de ánimo” en el que los sujetos sienten que ya no hay nada más que hacer que entregarse a lo que hay. De esta manera, Virno parece ubicarse en la misma sintonía de otros autores que han tematizado el “fin de la historia”. Sin embargo, su conclusión será otra: el déjà vu evidencia el “emerger violento de la experiencia de lo posible” (p. 49), y la dificultad que tenemos para procesarla no es natural sino, simplemente, resultado de la escasez de medios teóricos para entender el presente y plantear la posibilidad de lo diferente.
El capítulo 3, titulado “El tiempo del trabajo”, es una aguda reflexión sobre la transformación que el trabajo ha tenido en el marco de la economía capitalista. La referencia a la película Tiempos modernos como reflejo del trabajador alienado, incapaz de seguir el ritmo que le impone la máquina (hasta finalmente ser “tragado” por ella, p. 54), le da pie a Aravena para analizar la división del trabajo como origen de una nueva modalidad del tiempo, ahora tiempo de la producción. El problema es que, si la película de Chaplin podía verse como una denuncia irónica de esta nueva condición humana, ahora los medios y los productos culturales como el cine, exacerbados por el acceso universal a la esfera digital, exhiben su eficacia, pero, justamente “en un sentido en que no quisiéramos” (p. 64); es decir, en un sentido justificador antes que crítico. Aravena vuelve ácidamente sobre las condiciones que produce el marco cultural por las cuales vivenciamos que no hay alternativas posibles a lo dado.
En el quinto trabajo aquí incluido, “¿Podemos aprender algo de la historia? (Breve revisión de un tópico)”, Aravena retoma esa pregunta tantas veces visitada y cuya respuesta se avizora negativa, en particular en cuanto vemos el camino de la humanidad a lo largo de siglos de violencias y de variadas formas de injusticia. Un derrotero infame que no parece haber menguado por el avance de las denominadas “políticas de la memoria” (de cuya eficacia podemos sospechar que Aravena es escéptico) ni por los avances del conocimiento histórico profesionalizado (del cual también se manifiesta abiertamente crítico). Luego de recorrer el tema a partir de la famosa frase de Cicerón, “historia magistra vitae”, que daría cuenta de la continuidad entre pasado, presente y futuro (continuidad rota en la Modernidad según el clásico, y también citado, análisis de Koselleck), Aravena se propone mostrar un sentido en el que, todavía, puede rescatarse la utilidad de la historia. Aun cuando desde la mitad del siglo XX somos testigos de la caída en desgracia de los marcos políticos que debían garantizar la vida colectiva en paz y, además, somos conscientes de nuestra incapacidad para intervenir en los procesos sociales complejos que producen efectos perversos, incluso en esas condiciones, Aravena rescata una utilidad, podríamos decir, débil para la historia. Ella permitiría, según el autor, mostrar “las múltiples formas que ha adoptado la humanidad” a través del conocimiento del pasado, y de esta manera habrá de generarnos “una suerte de desestabilización identitaria” (p. 80). Así, el pasado aparecería como una constatación del carácter contingente de lo real a mano y podría abrir las puertas a “algún agenciamiento político o social” (p. 81), sobre el cual Aravena mantiene un sosegado optimismo.
En el penúltimo texto, “La teoría de la historia como crítica de la cultura”, el autor se plantea dos cuestiones; en primer lugar, determinar “si la teoría de la historia puede seguir existiendo como un campo de reflexión sin su tradicional objeto de estudios (la producción historiográfica)”; en segundo lugar, formular el “problema fundamental” relacionado con el modo en que “vuelve el pasado” en nuestra época (pp. 87-88). Para atender a la primera cuestión, Aravena releva la producción de teoría y filosofía de la historia que en las últimas décadas ha abandonado las clásicas preocupaciones metodológicas ligadas al conocimiento histórico. Las reflexiones sobre la historia ya no se concentran en los problemas propios del “gremio” de historiadores e historiadoras, sino más bien en las formas en que se producen las experiencias históricas, las cuales son, también, experiencias de la cultura que nos rodea. Pero, en este caso, debe advertirse el riesgo que puede involucrar enredarse con remedos del pasado que intentan suplantarlo, como los que lo ofrecen bajo la forma de una mercancía, disponible a través de las variadas formas de patrimonialización. En respuesta a la segunda cuestión, Aravena señala que “hoy el pasado nos es cada vez menos accesible”, a contrapelo de lo que podría evidenciarse en la proliferación de museos, films y canales de cable dedicados a la historia, el boom memorial, etc. Aquí, el autor señala que esta supuesta facilidad para acceder al pasado no debe ocultar el hecho de que el conocimiento del pasado, bajo la condición de resguardar su “valor académico”, va teniendo “cada vez menos relevancia en nuestras vidas”, pues se ha transformado en un saber “cada vez menos público” (p. 94). El supuesto “exceso” del pasado que puede constatarse en nuestra vida cultural, y la creciente especialización de un conocimiento histórico alejado de los individuos comunes, comparten una característica: ambos limitan la posibilidad de “la experiencia de extrañamiento que resulta de la relación con lo otro del pasado” (p. 95). Esa experiencia es condición para comprender que “nuestras formas presentes son arbitrarias, producidas y artificiales” (p. 96). Aravena retoma aquí la inspiración de M. de Certeau, quien caracterizaba la “operación historiográfica” como la producción de un “extrañamiento” por la cual el trato con el pasado siempre produce una forma de anacronismo. De esta manera, el pasado se manifiesta como “inactual”, una presencia que debe interpelarnos antes que consolidarnos en nuestras propias convicciones.
El último trabajo de esta compilación, “Acontecimiento, emergencia y discontinuidad en la historia”, aborda una cuestión central de las reflexiones sobre la historia: el carácter del acontecimiento, su condición disruptiva y la resistencia que ha mostrado frente a los intentos reiterados de certificar su defunción. Referenciándose en los textos de Hartog y Nora que han abordado esta cuestión, Aravena se concentra en la condición temporal del acontecimiento. El clásico abordaje de la escuela de Annales criticó la historiografía del acontecimiento por concentrarse en su carácter fugaz que ocultaba las continuidades de otros regímenes temporales (privilegiando el tiempo corto de la política por sobre el de las lentas transformaciones económicas). Desde allí, Aravena también presta atención a las reflexiones iniciadas hacia fines de la década del ochenta, en el marco de las discusiones por la inteligibilidad del Holocausto. El autor sostiene una tesis referida a la “peculiar cualidad” de los acontecimientos que irrumpen bajo la forma de estallidos y parecen escapar a cualquier relación causal o teleológica que nos permita volverlos inteligibles. Así, retomando a Dosse, el acontecimiento “retorna como ‘lo otro’ (…) como aquello que una vez acaecido ya no agota más su sentido” (p. 114). Aravena vincula esta idea con otras que se han generado en pos de entender tanto la novedad radical del antropoceno, que supone la posibilidad de una (hasta hace poco inimaginable) historia sin nosotros, como la de una época atravesada por “cambios sin precedentes” (p. 115).
No pueden leerse los textos reunidos en este volumen sin constatar la preocupación de Aravena por recuperar la política como herramienta de cambio social, ya sin los grandes programas de la izquierda vetusta y fracasada. Se trata de una preocupación por rescatar la posibilidad de la acción en su condición de precariedad y contingencia, en marcos que nos son hostiles y que, insistentemente, parecen dejarnos sin posibilidades. Se sospecha en el trasfondo el impacto que los acontecimientos sociales sucedidos en Chile en 2019 y 2020 (los denominados “estallidos”) causaron, tanto por su propia ocurrencia como por las formas violentas bajo las cuales el statu quo no sólo logró apaciguarlos sino, más aún, encauzarlos. El libro de Aravena puede leerse, entonces, como un llamado de atención: la novedad radical tiene la potencia del cambio, pero, para ello, debe resistir las variadas formas de domesticación que se ofrecen a la mano.
Como último comentario, se nota la estrecha relación que Aravena mantiene con el mundo intelectual argentino, que se constata en varias citas. Desde el inicio mismo, nos topamos con una frase de César Aira. Nos han sido muy gratas las referencias a José Sazbón, un gran intelectual de izquierda en nuestro país. El libro también cuenta con ilustraciones, lo que le da encanto como objeto para el lector. En suma, se trata de un libro ameno y, a la vez, profundo en aquellas complejidades que nos permite vislumbrar.

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional